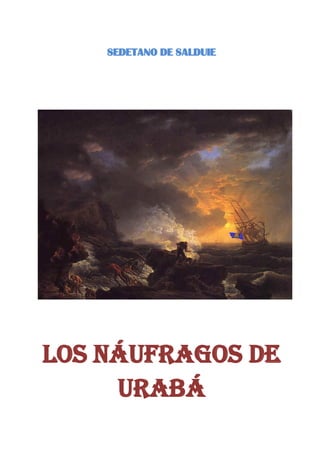
Los náufragos de Urabá
- 1. SEDETANO DE SALDUIE LOS NÁUFRAGOS DE URABÁ
- 2. Aviso para navegantes Parece innegable que la exploración y colonización de América por parte de los españoles constituye una de las más gigantescas e insólitas series de hazañas pródigas en esfuerzo, sufrimiento, violencia, valentía y esperanza que registra la historia universal; tanto por su carácter expansivo y revolucionario de usos, costumbres y concepciones cosmográficas y etnográficas, como por su audaz rapidez, su connotación polémica y su influencia en la Europa renacentista. La narración de tal epopeya por parte de notarios, cosmógrafos, clérigos, comerciantes y simples soldados in situ mediante crónicas, cartas de relación y memoriales de absoluta precisión, no sólo desvela el convencimiento de emulación y conocimiento de los hechos, mitos y sabiduría de la antigüedad clásica, sino que, utilizando el lenguaje directo, sencillo y realista del habla popular, transmuta para siempre la expresividad de la lengua castellana, reaccionando contra las formas retorcidas e idealistas de influencia latinizante. A finales de los 80 del siglo XX, con ocasión de estar próxima la celebración se los fastos del V Centenario del Descubrimiento de América, las editoriales españolas se aprestaron a reimprimir de manera accesible una buena parte de semejante tesoro emocional, lingüístico, histórico, moral y cultural; logrando que lo que hasta entonces formaba parte casi exclusivamente del acervo académico se difundiese con generalidad, tal como correspondía. La rotunda oportunidad de la fecha no sólo afectó al terreno estrictamente literario sino al de muchos medios de expresión; entre ellos el cine y la televisión, en cuyo ámbito me movía yo de manera profesional. Contumaz lector y degustador cinematográfico impelido desde mi infancia de manera preferencial por cuanto supusiese un relato de aventuras, la difícil posibilidad de filmar cualquier gesta épica se abrió inopinadamente ante mis ojos como un sueño no del todo imposible por vez primera —y quizás única— en mi vida. De manera que resultó inevitable para mí pasar al menos cuatro años absorto en el deleite de la lectura minuciosa de las antedichas publicaciones, con tan inagotable apasionamiento que me hizo perseguir cualquier fuente referida a semejante cúmulo de proezas e implicaciones morales, por olvidado o perdido que estuviese. De ese modo encontré por casualidad un manuscrito titulado “Crónica privada sobre las vidas y aventuras de los náufragos del golfo de Urabá en Tierra Firme, escrito por Sedetano de Salduie”. Un relato que me brindaba una base literaria muy acorde con mis preferencias para articular un guión cinematográfico que ulteriormente se convirtiese en una serie televisiva de seis horas de duración; que, fatalmente, nunca se llevó a cabo. Su narrador, enmascarado seguramente tras un pseudónimo, evidenciaba sin ningún disimulo no ser coetáneo de los cronistas de Yndias, ni poseía en modo alguno la virtud de la originalidad. Es más, testimoniaba con meridiano desahogo que para elaborar su redacción había entrado a saco en imágenes, aforismos y párrafos de autores antiguos o modernos, con la convicción de que todo ingenio le pertenecía porque cualquier narrador es el heredero y dispensador de todos los relatos del mundo. Puedo o no estar de acuerdo en que de ordinario no se persuade mejor por lo que uno mismo ha fabulado, sino por lo que viene del espíritu y la forma con que lo han hecho los otros; que las palabras diversamente ordenadas producen diversos sentidos, y que los sentidos diversamente ordenados producen diferentes efectos, pero sé muy bien que la literatura es una rama más del comercio y que su utilización plagiaria está protegida por leyes basadas en la inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, he decidido colgar en la red de internet la transcripción del manuscrito tal cual lo hallé fortuitamente; de manera absolutamente pública y sin ningún ánimo de lucro, únicamente con la intención de satisfacer la curiosidad de cualquier hipotético lector al que una historia como la que se narra en esta “Crónica privada” pueda agradarle. El editor
- 4. …y conocí a la mujer que fue dicha, que después de ganada la isla se le quitó al cacique en cuyo poder estaba, y la vi casada en la villa de La Trinidad con un vecino della.” Historia de la conquista de la Nueva España Bernal Díaz del Castillo “...si veis una rosa distinta, deshojadla; si veis un río distinto, cegadlo; si veis un hombre distinto, matadlo.” Juan Ramón Jiménez “¿Por qué nunca le he dicho a nadie una sola palabra que proceda de mí mismo?... Tal vez algún día escriba un testamento a mi favor.” Sherwood Anderson ay quien piensa que la memoria no tiene el poder de resucitar nada; quizá sólo la vergüenza o la humillación. Pero quienes sienten el presente como un tiempo arbitrario suelen creer que el esplendor estuvo en el pasado y anhelan que esa mítica grandeza vuelva a iluminar su oculto porvenir. De ahí que el pueblo, vejado siempre como súbdito, se apreste con agudeza a escudriñar cualquier oculto signo de esperanza para difundirlo en veloces rumores que conviertan sus deseos en realidad palmaria. Así sucedía en la península ibérica a principios de 1469 con una letrilla que se tarareaba en todos los lavaderos y solanas: "Flores de Aragón dentro en Castilla son". Aludía, naturalmente, a los secretos amores entre dos primos Trastámara: Isabel ─hermanastra de Enrique IV, rey de Castilla─ y Fernando, rey de Sicilia y heredero de la Corona de Aragón. Un asunto nada nimio porque no soplaban buenos vientos para las monarquías ibéricas. La idea de que la autoridad del rey provenía de la gracia de Dios se había quebrado al desaparecer las dinastías legítimas y ocupar su puesto las líneas bastardas. Como había sucedido en Castilla, un reino de seis millones de habitantes que había logrado mantener sus arcas saneadas gracias a la producción lanera, sobreponiéndose a la crisis económica provocada por la peste bubónica que asoló en el siglo XIV a todo el Occidente. Pero, como los dueños de la lana eran una nobleza y una alta clerecía insaciables de privilegios, no es extraño que naciese entre éstos el convencimiento de que, ante el fulgor H
- 5. contante y sonante del oro que atesoraban, la legitimidad divina de la autoridad real suponía lo mismo que un escudo de cartón cubriendo a un espantapájaros. Puesto que su soberbia les apremiaba a demostrarlo, los más conspicuos mandaron levantar un tablado ante las murallas de Ávila y colocar sobre él una silla en la que se sentaba un enlutado pelele con corona, espada y cetro. Ante la mirada de la muchedumbre que se había congregado excitada por la curiosidad, ordenaron leer un documento con cuatro amonestaciones a Enrique IV. La primera, que merecía perder la dignidad real; y entonces don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, subió con gran prosopopeya al estrado y arrancó de un manotazo la corona de la cabeza del estafermo. La segunda, que merecía perder la administración de justicia; y el conde de Plasencia le arrebató la espada al monigote. La tercera, que merecía perder la gobernación del reino; y el conde de Benavente despojó al muñeco de su cetro. La cuarta, que merecía perder el trono; y el conde de Miranda del Castañar alzó violentamente de su silla a la marioneta y, propinándole un fuerte puntapié, la lanzó sobre las cabezas de los escandalizados espectadores. Aquella insólita enormidad obligó al rey de Castilla a desheredar a su hija Juana y proclamar como heredera a su hermanastra Isabel, una reservada muchacha de dieciocho años a quien pensaba casar con el monarca de Portugal, un reino floreciente porque controlaba el comercio occidental de las especias. Los infatuados nobles castellanos celebraron triunfantes tal decisión, ya que pensaban manejar a la princesa a su antojo. Diferentes, pero no menos graves, eran las preocupaciones de Juan Il, monarca de Aragón; un reino de un millón de habitantes que se encontraba sin mano de obra, con las arcas casi vacías, un alzamiento de la aristocracia y una revolución de los campesinos adscritos a la tierra. Su imperio comercial, que abarcaba todo el Mediterráneo, había sido diezmado por los estragos de la peste negra; Francia le había tomado Gerona, ganado los condados del Rosellón y de Cerdeña, y estaba a punto de arrebatarle Nápoles. Estudiando el severo ámbito en que debía mover sus piezas, el rey aragonés llegó a la conclusión de que necesitaba aliarse irremediablemente con Castilla. La apremiante urgencia le permitía únicamente la oportunidad de dos movimientos rápidos e infalibles. El primero, contar con la anuencia de una figura de incalculable valor: el oblicuo alfil que era su primogénito Fernando, un muchacho de diecisiete años que poseía la astucia de conseguir mediante rumores e intrigas urdidos por él mismo que sus súbditos sicilianos le reclamasen llevar a cabo en la gobernación del reino lo que él mismo deseaba. La segunda jugada parecía más sencilla, pues es más difícil lograr la obediencia filial que seducir con el relámpago del oro al ambicioso que predica humildad. De manera que sobornó generosamente al arzobispo de Toledo para que aconsejase a Isabel la conveniencia de que se desposara con el heredero de la Corona Aragonesa. Isabel, que era lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de que la sugerencia arzobispal enmascaraba una orden perentoria, aceptó el envite; pues suponía el único medio de alzar su precaria posición ante la temible pujanza de eclesiásticos y nobles. Al aducir únicamente la relación de consanguinidad que la unía a Fernando, el ladino clérigo esgrimió una bula papal que allanaba el grave escrúpulo; aunque se guardó muy mucho de decirle que había falsificado la firma y los sellos del Papa Pío II, que había fallecido hacía ya cuatro años. Lo que demuestra que es tan grande el placer de ser engañado como el de engañar. Mientras tanto, la inocencia del pueblo daba por hecho que la princesa había puesto los ojos en su primo debido a la fama de hombre inteligente, gallardo y amante fogoso que lo precedía, pues a pesar de su juventud ya era padre de dos hijos bastardos. Cuando las hojas de los árboles comenzaron a ser sancionadas por el oro del otoño, Isabel de Trastámara acompañó subrepticiamente al taimado prelado a Valladolid, adonde acudió el rey de
- 6. Sicilia disfrazado de labriego. De ese modo, el 14 de octubre se conocieron personalmente por vez primera los novios. Él se encontró con una joven cuyo porte insinuaba una austera circunspección y poseía un agraciado rostro de mística palidez, aunque con la boca marcada por una triste arruga que delataba una singular gravedad y esa paz interior de los que ni siquiera aspiran a la felicidad. Ella reparó en que las manos de Fernando eran tan delicadas como las suyas, a pesar de estar endurecidas por el manejo de las riendas y de la espada. Su rostro correspondía al de un guerrero y un cortesano a la vez; en las comisuras de su boca se detenía una sonrisa a medio camino entre el desdén y la ternura, mientras que entre sus anchos párpados se labraba profundamente el entrecejo de quien lucha con pensamientos que dan vueltas alrededor de un punto fijo, como las falenas alrededor de una lámpara. Ese mismo día firmaron el compromiso. Cinco días más tarde, y con la asistencia de escasos y escogidos nobles, el arzobispo de Toledo los desposó. Tras consumar el matrimonio, el príncipe aragonés mostró en público la sábana nupcial, no tanto para atestiguar la doncellez de la esposa como para exhibir su propia capacidad sexual; un gesto nada trivial ante un pueblo que motejaba a su rey Enrique IV como "el impotente". De los selectos invitados a aquel disimulado y venal matrimonio, el único aragonés que asistió fue quien había sido el preceptor de la niñez del novio, don Pedro de Urríes, barón de L’Aínsa, señor del honor de Broto, Boltaña y Gistain. Al alba del día 4 de octubre lo había despertado un urgido y extenuado mensajero que, balbuciendo sílabas agitadas e incomprensibles por la fatiga, entregó al barón un pasaporte a nombre de Giles Destraten, ciudadano de Lieja y fabricante de encajes. Antes de que Urríes saliese de su estupor, el insólito correo picó espuelas a su casi reventado corcel y desapareció en la neblina de blancas alas que ocultaba la cordillera pirenaica. Tres horas más tarde, una paloma que había sido soltada en la enriscada villa de Sos le trajo prendida en su pata derecha un diminuto papel con una orden inapelable:“En diez días os reuniréis secretamente conmigo en Valladolid”. La ampulosa F que lo rubricaba le desveló el misterioso autor de las dos extravagantes sorpresas matutinas y le torció el gesto; no porque temiese adentrarse enmascaradamente en un reino cuyo monarca exhibía una enconada hostilidad contra los aragoneses, a quienes hacía responsables de cualquier rebelión de sus propios súbditos, sino porque trasladarse en aquel momento desde el Alto Aragón a Castilla le suponía un gran inconveniente. Tras haber esperado durante ocho años el advenimiento de un primogénito que fuese la bendición de su matrimonio, hacía escasamente un mes que su esposa, doña Blanca de Alcíbar, había dado a luz un bebé que murió en el instante de nacer. Desde entonces, la infortunada dama se había negado a abandonar el lecho y pasaba las horas con la mirada perdida en el umbrío mar de castaños que se derramaba bajo su dormitorio, como si lo más inefable de su alma se hubiese evaporado allí. Abandonarla en aquel desamparo abismaba el corazón de Urríes. Mas como la urgencia aviva el ingenio obligándonos a elegir incluso lo más incongruente, se le ocurrió que quizás la ocasional presencia en su casa/fuerte de cualquier niño influyese como un talismán capaz de rasgar el velo de aflicción que nublaba el espíritu de su esposa. Esa fue la causa de que a Miguel Aniés, el único hijo de Ramón y Orosia, labradores y feudatarios del barón, lo despertasen al día siguiente antes del amanecer, lo bañasen dos veces en agua caliente despellejándolo casi a fuerza de frotarlo con estropajo, lo vistiesen con ropa de domingo y lo trasladasen a presencia del barón. Don Pedro lo condujo hasta el dormitorio donde reposaba doña Blanca y le explicó que su único cometido consistía en estar de la mañana a la noche junto a su esposa hasta que él regresase.
- 7. Vistiendo ropas francesas y ocultando a buen recaudo el pasaporte flamenco, Urríes emprendió viaje a Castilla para cumplir con su débito de amistad y vasallaje. Miguel se quedó plantado como una estaca en la penumbra del elevado dormitorio sumido en denso silencio. Como doña Blanca parecía ignorar su presencia, los minutos se le hicieron horas. Después de que el novedoso entorno dejó de ofrecerle asombro, se atrevió a acercarse de puntillas hasta la enferma y musitar por tres veces el nombre de la dama. Pero ella, con la mirada fija en el blanco resplandor de la Peña Montañesa que orlaba los castaños, no acusó ni el más leve movimiento. Así que el zagal, tras un instante de titubeo, desanduvo cautelosamente sus pasos, salió de la amplísima habitación, descendió al patio y se entretuvo jugando con los seis leonados sabuesos italianos que poseía el señor. Era Miguel un guapo y flaco chico de seis años, con luminosa sonrisa, despiertos ojos grises bajo una mata de pelo pajizo, e inquieto como un gorrión. Eficaz pastor de un rebaño de doscientas ovejas, amaba recolectar cualquier especie de hongos, flores, espinas y hierbas del monte; provocar a las ranas de las charcas; colocar cepos para cazar liebres y conejos; coger los nidos que se balanceaban en las ramas de los árboles y tirar con la honda lo más lejos posible cualquier objeto que pudiese rescatar su perro de blancas lanas. Después de comer en el fogón con los criados, volvió a subir al dormitorio y se sentó en una silla a los pies de la cama de la señora. A la media hora el aburrimiento le rompió el recato y, haciendo caso omiso de la muda inmovilidad de la enferma, le lanzó un imparable alud de preguntas sobre el barón, ella misma, los criados, el jardín, el huerto, los vinos de la bodega, los caballos de las cuadras, los perros italianos, las armas de las panoplias y cuanto había observado que albergaba la casa/fuerte. Al no obtener como respuesta ni siquiera el parpadeo de quien parecía una estatua de alabastro amortajada por la decente blancura de las sábanas, acabó por guardar un incómodo silencio y se dejó vencer por el sueño. Al día siguiente, la cinta rosada de la aurora centelleó en la sonrisa que se abrió en el rostro del zagal al comprobar cómo nada más traspasar la puerta del corral de la casa de sus padres cacareaban asustadas las gallinas y las ocas protestaban asomando sus largos cuellos por la empalizada. Llegó en un vuelo ante doña Blanca y, como el silencio y la pasividad fueron las únicas réplicas a su respetuoso saludo, con la mayor desenvoltura comenzó a contar de viva voz cuanto se le pasaba por la mente; sin darse por enterado de los escasos y leves gestos con que la señora lo conminaba a guardar silencio, a que se estuviese quieto o a que desapareciese del dormitorio. Tras almorzar con los criados se demoró jugando con los perros, inspeccionó cada fruto del huerto, desafió con gritos a los imaginarios fantasmas que debían habitar la oquedad retumbante de la bodega, acarició lomos y crines en las caballerizas, curioseó las salas en cuya oscuridad sesteaban insólitos y bruñidos arcones, bargueños, sillas, mesas, armas y cobres. Finalmente, volvió a la penumbra del dormitorio donde reinaba el silencio del tiempo detenido. Su animosa mente se puso a devanar una angosta madeja de posibles remedios que pudiesen acabar con la indescifrable postración de aquella dama. Cuando la luz que entraba por el balcón adquirió una finura de arena decidió recobrar la felicidad singular de volver a escuchar su propia voz. Puesto que sus palabras fueron haciéndose tan copiosas y agitadas como un torrente, doña Blanca le hizo por dos veces un cariñoso reproche, más tarde una desmayada reprobación y acabó por requerir la presencia de los criados para que obligasen al chico a que abandonase la casa/fuerte. Pero Miguel se burló de ellos zafándose de sus persecuciones en una carrera que lo llevó de nuevo a cada rincón del lugar que ya se sabía de memoria. Agotado el placer de la persecución, se encaró tranquilo y desafiante a los criados y les recordó que sólo estaba allí por voluntad del barón. Regresó al dormitorio de doña Blanca y prosiguió desgranándole sus ocurrencias, como si tal cosa. Aquella insolente actitud logró que la melancólica señora, por vez primera, mirase con atenta curiosidad a aquel crío favorecido por los dispersos tonos
- 8. del atardecer. Y comenzó a sentirse interesada en las pequeñas sabidurías que pormenorizaba fogosamente sobre la geografía de la comarca, llena según él de secretos y asechanzas; sobre los beneficios, peligros y belleza de sus flores, frutos, árboles y plantas que cuajaban el valle; sobre las inauditas costumbres y ocurrencias de los animales que lo poblaban. Aunque lo que realmente le atrajo de Miguel era su desbordada fantasía y la gracia con que hilvanaba sus invenciones para convertirlas en realidades palpables. El quinto día, doña Blanca se levantó de la cama y ordenó que le sirviesen el desayuno en la planta baja. Esa mañana, el zagal logró que la sonrisa aflorase a los labios de la esposa de Urríes mientras lo escuchaba imitar el rebuzno de los asnos, el ululato de los búhos, el parpar de los patos, el croar de las ranas, el balido de las ovejas, el ladrido de los perros, el mugido de las vacas, el graznido de las ocas, el zureo de las palomas, el aullido de los lobos, el cacareo de las gallinas, el gruñido de los cerdos y el ufano canto del gallo. Pero fue al parodiar los aspavientos de algunos peculiares habitantes de L'Aínsa cuando a la dama se le escapó una incontrolable carcajada. Al chico le hacía gracia el sonido gutural con que la dama pronunciaba las erres y comprendió por qué se le conocía en la villa como la señora francesa, a pesar de haber nacido en la vecina Navarra. Almorzaron juntos y, después, ella le enseñó a jugar al tres en raya. A partir de entonces, con el permiso de la señora francesa, Miguel se levantaba aún de noche para volver a su habitual tarea de conducir monte arriba los rebaños de los vecinos del pueblo. A mediodía, cuando lo relevaba un primo suyo, corría a casa de sus padres para presentarse de inmediato, limpio y con su ropa de domingo, en la casa/fuerte. De vez en cuando entregaba a la cocinera hierba de san Juan y hierbaluisa para que hiciera tisanas a la enferma; otras veces, saquetes con morronglas, boletus y níscalos. A doña Blanca le traía diariamente ramos de flores silvestres. Ella jugaba con él al balero, al tres en raya y a las damas, y se empeñó en enseñarle a leer y escribir. Al cabo de tres semanas, Urríes regresó a L’Aínsa. Sus perros salieron a recibirlo rodeando el carruaje con jubilosas carreras y saltos. El ama de llaves le dio la bienvenida indicándole que doña Blanca se encontraba en el jardín, cazando mariposas con el zagal. Don Pedro se sintió calado hasta las raíces de su orgullo al percatarse de que su insólita ocurrencia había fructificado en un desgarrón de claridad que había liberado de la amarga noche a su esposa. Aduciendo que la enseñanza de la lectura y escritura era una tarea dilatada, doña Blanca consiguió de su esposo que llegase a un acuerdo con Ramón y Orosia para que, a cambio de dos florines1 mensuales, Miguel siguiese frecuentando la casa/fuerte tres veces por semana. Al cabo de un mes, la alegría, descaro y facundia del chico se ganaron también el afecto de don Pedro. Charlaban como amigos del sabio uso que hacía de su hermosa cuerna la cabra montés, de la cobardía de la liebre y la codorniz, de la astucia del zorro y el lobo, del peligro del oso y el jabalí y del arte de atraer a cualquiera de ellos hacia los cepos para cazarlos. Cuando la luz del atardecer exaltaba los ventanales del salón y en la chimenea languidecían las horas en el fuego, la señora francesa vigilaba las tareas de escritura y de lectura del muchacho valiéndose de los ejemplares cuentos de “El Conde Lucanor”, cuyos argumentos y máximas le esclarecía con voz tierna. Y la noche llegaba con tal sosiego que cada vez les resultaba a los tres más penoso separarse. Ahondando el regocijo del matrimonio pasó Miguel de la infancia a la adolescencia. Pero, ¿qué hombre, por más afortunadamente que el azar lo guíe por el bosque de la vida, no llega a enredarse en las aborrecibles ramas de la desgracia? El helador viento del norte flageló el comienzo del nuevo año. Y una noche crucificada por la tormenta cayó un rayo sobre la casa de Ramón y Orosia, dejando a Miguel huérfano y embebido en lágrimas amargas. Don Pedro y doña Blanca lo trasladaron 1 Florín: moneda de oro aragonesa, con la que se podía comprar en el mercado 20 gallinas o 14 kilos de carne de oveja.
- 9. definitivamente a la casa/fuerte, abrumándolo de dulzura como si se tratase del hijo que habían esperado desde siempre. La amistad y el deber de vasallaje con Fernando de Aragón hicieron durante el tiempo venidero que el barón se ausentase varias veces de L’Aínsa: al funeral de Enrique IV de Castilla; a la firma de la Concordia de Segovia, en la que se proclamó a Isabel de Trastámara como reina y propietaria de Castilla; a la Guerra de Sucesión entre los partidarios de Juana la beltraneja y los de Isabel; a las exequias de Juan II de Aragón y la subsiguiente coronación de Fernando como rey aragonés. En esos periodos, Miguel aliviaba la soledad de la señora francesa haciéndole diligentemente cualquier tipo de recado, ayudándola en el cuidado del jardín y del huerto, llevándola a pasear a caballo por el bosque en busca de setas y plantas medicinales, contabilizando los gastos domésticos cotidianos que ella verificaba de su puño y letra para entregar su resultado al barón a su regreso; saboreando y memorizando al calor de la chimenea los hermosos “Milagros de Nuestra Señora” y las deliciosas aventuras del “Libro de Apolonio” que doña Blanca le narraba con melodiosos acentos. Tenía Miguel diecinueve años cuando, al regresar con el barón de una otoñal partida de caza, se encontraron a doña Blanca de Alcíbar con los ojos fijos ya para siempre más allá de los ventanales del salón, en la neblina de la noche y sus umbrales de sepulcro. Ningún asombro vino a mezclarse con la infinita tristeza de don Pedro y de Miguel, porque los últimos días de la señora francesa no habían sido más que un largo deslizamiento hacia el silencio y se abandonaba sin luchar; era ya sólo uno de esos seres que uno se admira de ver existir. Don Pedro de Urríes pasó el resto del invierno sumido en la negra melancolía de observar cada rincón de la casa/fuerte que los amados ojos de su esposa ya no compartirían, paseando la retórica apacible del jardín al que nunca ella volvería a infundir su ternura, durmiendo desasosegado en el lecho conyugal donde tantas veces y tan intensamente unidos les acechó la trémula esperanza y el asombro del goce. Con la llegada de la primavera, anhelando todo lo que pudiese augurar promesas de prodigio y peligros de tumba, el barón de L’Ainsa decidió incorporarse a la guerra civil que el rey de Aragón mantenía contra la Generalitat y el Consell de Cent por el control político de Cataluña. Miguel, que ya no veía otro mundo que el que amueblaban los ojos de su señor, se ofreció a seguirlo. Pero don Pedro, considerando la moderación de talante del joven y comprendiendo que su disposición sólo era de alma, lo disuadió de la dedicación a las armas. Consciente de la sabiduría que su ahijado poseía sobre los beneficios que flores y plantas podían deparar a las personas, optó por pagarle estudios de medicina en la universidad de Nápoles, donde reinaba el hermano bastardo de Fernando de Aragón. Se embarcó Miguel en Valencia y tras cruzar maravillado la azul muchedumbre del mar llegó a Nápoles, donde se hospedó en casa de un matrimonio amigo de Urríes. La vivacidad meridional, aderezada siempre por un innato sentido de la representación, un alegre estoicismo y una pagana sensualidad, estimuló la natural sencillez del antiguo pastorcico oscense e hizo que su inagotable energía se fuese remansando hacia una serenidad epicúrea, que encantaba a sus condiscípulos porque se dignaba no disimular un espíritu nacido para las emociones más nobles. Su aprovechamiento en los estudios, el don de poseer unos ojos que descubrían los dolores y pensamientos ajenos con una sola mirada, y el amor de Sandra Tórtora ─una amalfitana de frente clara como una fiesta, y una figura de tal perfección que frustraba a los sonetistas napolitanos─ lo convirtieron en un hombre al que nunca le faltaban ni ideas claras y graciosas ocurrencias, ni las palabras vivas y pintorescas para expresarlas sin perder nada de su acento respetuoso. Cuando obtuvo
- 10. el doctorado, Urríes le regaló una confortable casa de dos pisos con un mediano jardín en el barrio zaragozano de La Magdalena, para que se instalase como médico. El certero ojo clínico de Miguel le labró pronto una selecta clientela. La afable cortesía de la bella Sandra y la grata cordialidad de los esposos, que revelaban cómo el común objetivo de ambición de gloria y riqueza podía ser vencido, les granjearon respetabilidad y firmes amistades. Los días del matrimonio poseyeron el secreto de esa felicidad que no consiste en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Sus noches fueron deseo y gozo de obtener una descendencia que habría de ser el júbilo y la seña de sus mapas del futuro. Para acabar con la desgarradora y sempiterna contienda civil entre banderías ibéricas, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón tuvieron que arrimarse a la ilusión deslumbrante que provoca siempre una tarea común. La Guerra de Granada fue el cebo que sirvió para hipnotizar a los altaneros señores anárquicos y a la soberbia Iglesia. A los primeros, distrayéndolos de sus rencillas privadas y, a ésta, movilizando las espuelas de los obispos con el aroma incitante de una guerra santa que acabase de una vez con el desdoro que suponía para la cristiandad la supervivencia del culto coránico en medio de la cristiandad peninsular. La Iglesia y la nobleza proveyeron el dinero; el estado llano, los hombres. Y con lo uno y con los otros Fernando puso en marcha una infantería con una sola idea matriz en la que no tenían por qué pensar: la fe de Cristo. Asestaban con ufanía sus golpes certeros como quien más que defender la legitimidad de una causa se demuestra a sí mismo lo irrebatible de su sentimiento. Fomentaban su creencia con su tormenta de hierro y fuego y, a medida que vencían, la embriaguez de sus almas se apoderaba de su creencia rociándola con su mismo hervor. Era, por tanto, necesario para creer, ganar, ganar siempre; por miedo cada vez mayor de dejar de creer si se era derrotado. En el fondo, no era más que una realización personal llevada a cabo de una manera frenética, ciega; como su fe. De ese modo, las tropas reales se afianzaron para siempre frente a las milicias municipales, señoriales y de las órdenes militares. Victoriosas siempre, fueron apoderándose de Alhama, Ronda, Loja, Málaga, Guadix, Baza, Almería y, por fin, terminaron por edificar el Campamento de Santa Fe, a quince kilómetros de la ciudad de Granada, el último reducto musulmán en la península. Y cuenta la leyenda que Isabel de Trastámara, al instalarse en él, juró solemnemente que no se quitaría la cota de malla hasta arrebatar a Boabdil El Chico su Alhambra; para poder solazarse en esa delicada geometría de surtidores, arrayanes y penumbras que era el reducto nazarí. Tal era su urgida necesidad de poner fin a aquella guerra, bautizada como Cruzada, para así aunar voluntades y tener controlada a la siempre enarboladas Iglesia y nobleza. Una guerra que se infligía para culminar la unidad peninsular, consolidar la unión dinástica y reforzar el autoritarismo monárquico. Una guerra llevada a cabo metódicamente por trece mil jinetes y cincuenta mil peones, en la que, por vez primera, se empleaba intensamente la artillería. Una guerra que sólo a la Corona le costaría más de veinticinco millones ducados2. Una guerra que acostumbraría a los españoles a colocar a Dios como juez único de su proceder. Pues la voluntad de Dios los había creado tal como eran, sólo contaba el querer de Dios y el propio ímpetu personal de cada uno. La misma leyenda afirma que la Reina Católica mantuvo hasta el final su extravagante promesa; pero lo cierto es que, al menos una única vez, tuvo que quebrar su supersticiosa terquedad. Lo que no habían conseguido ni la ferocidad del asedio ni la necesidad de higiene corporal lo logró la vanidad semental de Fernando el Católico. La 2 Ducado: moneda acuñada por los Reyes Católicos. Como referencia, ascendía a 13 ducados el sueldo anual de un capitán de infantería.
- 11. noche del 17 de octubre, fecha en que se celebraba el vigésimo tercer aniversario de sus nupcias, el rey de Aragón exigió contundentemente a su esposa que cumpliese con el débito conyugal. Aquel hecho baladí aceleró el instante en el que la humanidad iba a poder descifrar por fin todo el orbe. Nunca sabremos si fue porque, al dejarse llevar por el éxtasis del deleite, Isabel sintió que pecaba gravemente durante la matrimonial fornicación o porque, al vulnerar su juramento de no desnudar su cuerpo creyó que Nuestro Señor jamás le permitiría tomar la capital del reino nazarí. El caso es que, antes de que despuntase el día, mandó secretamente un correo para que ordenase a su antiguo confesor ─fray Juan Pérez, prior del monasterio de La Rábida─ que se personase urgentemente en el Campamento de Santa Fe. A pesar de no dudar de la inviolabilidad del secreto del sacramento de la penitencia no quería revelar según qué faltas a alguien que perteneciese a la alta nobleza, como era su confesor habitual, el jerónimo Hernando de Talavera. Tres días después, llegó fray Juan Pérez a lomos de un caballo con las patas y el vientre ensangrentados. Sin haberse detenido ni a dormir, venía el franciscano con los miembros agotados y el hábito y la boca asolados por el barro salitroso de las marismas. Pero no sólo escuchó con misericordia la real confesión, sino que aprovechó para recordarle el interés con que Su Majestad había acogido los quiméricos proyectos del navegante Cristóbal Colón a quien él le había presentado hacía ya siete años. El sacramento de la penitencia es una parcela del grandioso templo del favor, en el que hay que entrar arrastrándose para que quien nos absuelve se apresure a exigirnos un pago recíproco. Así que Isabel de Castilla prometió a su confesor que el mismo día de la toma de Granada convencería a su esposo de que debían financiar el viaje propuesto por el navegante genovés. Si el prior de La Rábida había rumiado lo suficiente aquellos planes como para sentirse plenamente convencido de que significaban la ocasión de que el hombre dejase de sentirse prisionero en el estricto espacio que limitaba el finis terræ, la reina demostró que el privilegio más soberano de los monarcas es que nadie puede excederlos en las generosidades. El rey nazarí firmó al fin la rendición, harto de que sobre la Alhambra volasen los buitres y de que por las calles de Granada deambularan cada día más hombres hambrientos mientras en las alfombras se bebía la copa del llanto y pululaban las ratas. El 2 de enero de 1492 el gemido del viento despejó la mirada de los centinelas del adarve e hizo emigrar a los pájaros. Cristianos nacidos del dolor de la tierra entraron por la Puerta de los Siete Suelos, cabalgaron las enlosadas calles sobre briosos alazanes, resonaron atabales de muerte en las plazas desiertas y una vez más fueron ejecutados los vencidos. El cardenal Mendoza mandó izar el pendón real sobre la Torre de la Vela, mientras en los fragantes jardines ardían las verdes hojas. Boabdil huyó hacia las Alpujarras. Los Reyes Católicos se instalaron en el palacio de Comadres, ordenaron que se convirtiese al cristianismo a los derrotados y que se les presionase para que aprendieran la lengua castellana. A esa doble tarea se dedicaron de lleno no pocos frailes vigilados por el recién nombrado obispo de aquella nueva diócesis, Hernando de Talavera, La exultante Isabel la Católica arrumbó su pestilente cota de malla y cumplió la promesa realizada al prior de La Rábida. Tres meses más tarde, concedería a Cristóbal Colón el título vitalicio de Almirante sobre las islas y tierras firmes que descubriese. El 3 de agosto zarparía el tenaz genovés hacia lo desconocido, dirigiendo para exaltaciones y penas la incertidumbre de su tripulación, y antes de mediados de octubre pondría el pie en un Nuevo Mundo que irradiaba mágicos rigores. Los efímeros hombres creyeron que, por fin, comenzaban realmente a gobernar su propio destino.
- 12. El mismo día en que ondeó por vez primera el pendón cristiano sobre Granada, nacía en Zaragoza la hija de Sandra Tórtora y Miguel Ainés. Pero, tras la enigmática oblación del parto, el pundonor infamante de la muerte segó la vida de la linda amalfitana. El infortunado viudo suplicó a Dios que le adelantase su última fecha y protegiese por siempre la vida de aquella bolita de luz hundida en pañales. La respuesta se encarnó en Urríes, que llegó urgido de Granada para consolarlo, trasladar el cadáver de la desventurada Sandra al panteón donde reposaban los restos de doña Blanca de Alcíbar, y convertirse en padrino de la recién nacida. La bautizaron en la sobria iglesia de Santa María de L’Ainsa y, anhelando que a aquel ser tan delicado jamás le faltase la clemencia, le pusieron el nombre de Ana; que en hebreo significa mujer, gracia, amor, apostura y misericordia. El barón de L’Ainsa compró una casa en el barrio zaragozano de San Pablo y se instaló en ella para estar cerca de la criatura y de Miguel, en quien el pasmo implacable del dolor comenzó a ahondar sus ojos grises y a perfilar las primeras arrugas en su frente. La recién nacida sorbió la vida en los pechos morenos de Fatma, una joven musulmana que acababa de perder de sobreparto a su bebé y a quien las leyes conminaron al bautismo para poder cuidar del bebé. La morisca era una esbelta adolescente, delicada y alegre, que poseía la franqueza de la gente sencilla que conoce las menudas sabidurías de la vida. De su desvelo, Anita robó siempre suavidad, lumbre, complicidad y dulzura, como de un arca eternamente pródiga. Las mañanas de la hija de Miguel eran revolotear como lluvia desordenada entre el trajín doméstico de la aya y sus canciones de melodía tan dilatada como el tránsito de las caravanas por el desierto. Después llegaban algunos hijos de amigos de sus padres, que convertían la casa y el jardín en un torbellino de juegos, azares y risas. El primer tramo de sus tardes discurría entre labores de plancha y aguja, que Fatma armonizaba con fabulaciones cuajadas de personajes de miradas ardidas por la rimada prosa alcoránica. En la conmovedora luz del crepúsculo Miguel le enseñaba a leer y escribir inculcándole el amor por las palabras, como si aleteara en cada una de ellas un anhelo. De ese modo los hallaba el barón de L'Aínsa, que llegaba siempre a tiempo de descifrarle a su ahijada la geometría fascinante de las estrellas y hacerla descender así al sosiego dulce del sueño. Cuando la estatura de la pequeña sobrepasó la cintura de la morisca, Miguel le permitió que acompañase a ésta al mercado. Jamás olvidaría Ana aquel primer día en que, al cruzar el umbral de la casa de su padre, una vida nueva estalló ante sus ojos. Las mujeres tendían sus coladas como frisos en las azoteas y balcones mientras recorría la calle un fragor de aldabas y silbidos que ofertaban pan recién horneado, leche, queso y miel, afilar cuchillos y tijeras, varear alfombras y colchones o desatascar chimeneas y fogones. Aquel vívido estremecimiento se transfiguró en una perplejidad festiva bajo la absolución de los árboles que bordeaban la amplia avenida de El Coso; donde paseaban hidalgos esperanzados con compartidas fabulaciones de la suerte, soldados de hablar recio que lanzaban estentóreas risotadas mientras sus manos acariciaban la guarda de las espadas dispuestas a desenvainarse por cualquier futesa, mercaderes que enredaban sus dedos con las treinta monedas del fraude, hidalgos jactanciosos de sus vidas pudorosas como un delito, mozas casaderas que lucían su palmito ante la mirada vigilante de sus dueñas, y severos ricoshombres lucrados con el ejercicio de oficios reales o la administración de las rentas de la Iglesia. Semejante hervor nutrido de perpetua apariencia se remansó en las siete calles que desembocaban en la iglesia de San Miguel: un barrio donde hasta hacía bien poco los judíos ejercían su trabajo con humillación y angustia. Sus hogares habían formado una banca que daba dinero a préstamo y a la que el rey permitía recaudar impuestos e intereses; lo que, finalmente, determinó la expatriación de los afortunados que no fueron víctimas de un vasto cadalso rodeado de jueces, esbirros y rencorosos espectadores. Al pasar a la vera del Arco Cinegio, la diestra de Fatma tiró súbitamente de Anita para que apurase el paso; quería alejarla de la oscuridad miserable de
- 13. aquella calleja que discurría hacia el norte con muros demacrados por noches en las que el vino movía cien peleas; en ella se enracimaban prostitutas y hombres de rostros curtidos por el hambre, el ejercicio de la delación, el perjurio o la venganza, que se enzarzaban en una marea de chismorreos, baladronadas, resquemores, augurios y malas noticias. El aya y Anita traspasaron luego las sombras alargadas de los caserones en que habitaban los nobles; sus arcillosas fachadas recordaban la amenazadora tosquedad de las fortalezas, aunque sus patios estaban revestidos de primorosos azulejos, lucían columnas italianas y albercas rodeadas de boj. Inmediatamente, el sol se transformó en una retacería de sombras imponderables entre los tenderetes de El Azoque; donde los moriscos pregonaban el esmero de sus trabajos de ebanistería, carpintería, tenería, forja, espartería y alfarería. A Fatma, que había nacido en la morería del otro lado de la muralla que lo lindaba, se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar aquel dédalo de calles donde las asustadas madres sellaban con el dedo los labios de sus hijos. Sin embargo, un poco más adelante, los requiebros de los cenceños albañiles mudéjares que labraban con hechizo de adobe el oblicuo perfil de la Torre Nueva le devolvieron el resplandor de su sonrisa. Finalmente, llegaron a la plaza más bella y principal de la ciudad, en el borde del barrio de San Pablo. Allí, en días señalados, se alanceaban toros y se realizaban autos de fe, pero los martes acogía al mercado. En sus puestos, un océano de voces regateaba los precios y elogiaba la frescura y calidad de los productos en oferta. La sombra de las lonas resguardaba todo tipo de verduras en las que se licuaba el rocío; brillaba la suavidad de los organdíes, brocados, terciopelos, damascos, sedas y pieles cebellinas junto a la excelencia de los piñones, orejones, frutas escarchadas, almendras garrapiñadas, guirlaches y mazapanes; destellaba el vértigo de los cuchillos entre sanguinolentas carnes; fulguraba la sal sobre la plata de los pescados; reverberaba el sol en cerezas, uvas o ciruelas, y el aura del azúcar se traslucía jugosa en los albaricoques y melocotones. Aquella delicia aconteciendo su fugacidad se convirtió para Anita en una imprescindible liturgia semanal que fue despertándole una hojarasca de inaplazables inquisiciones. Miguel Aniés, con el tesón y la paciencia de un arroyo que busca transfigurarse en río, la conducía hacia las respuestas tendiéndole su mano mientras desgranaba el rosario de sus personales convicciones, para que su hija conquistase su propio pensamiento eslabón a eslabón. Ana lo evocaría ya siempre como aprendió a admirarlo en aquellas horas: vistiendo un tabardo de color pardo y cubierto por el terciopelo granate de una gorra de media vuelta, cuya amplia sombra confería un aire de ausencia a su mirada gris y afabilidad a sus labios apenas dibujados en medio de una descuidada barba rubia. Suele decirse que el carácter es la mitad del destino de una persona porque es más poderoso que la educación y aún incluso que la más sutil inteligencia. Pues bien, Ana tenía la fortuna de poseer un carácter tan excelente que podría decirse que en él residía su belleza. Eso hacía que le resultara natural desplegar una gracia y delicadeza singulares en su vida social, porque era lo suficientemente optimista como para enmascarar su tenaz determinación de realizar cuanto hubiera decidido. Cuando cumplió los catorce años empezó a ser asediada por diversos jóvenes que se divertían con sus rápidas intuiciones y su espontánea franqueza. Gozaba especialmente con el juego de pelota y del aro, aunque prefería las excursiones en barca por el Ebro porque le ofrecían la posibilidad de mantener dilatadas conversaciones, en las que se expresaba con tal claridad y vehemencia que provocaba perplejidad en las jovencitas, y decidido encanto en los mozos. Menos gusto sentía por las fiestas, en las que sus amigas pasaban el tiempo charlando únicamente de bordados, maquillajes, zapatos, puñeras y perfumes. Aborrecía los bailes, porque en ellos las damiselas se apiñaban entre sí deshaciéndose en susurros, risas y cotilleos que tenían por objeto una disimulada ansia sensual que las hacía temblar. Las noches de su adolescencia estaban presididas por la dicha grave de mirarse en la hondura de los ojos de su padre, que le leía en voz alta mitologías y especulaciones florecidas en la
- 14. antigua Grecia, comentándolas con un tejido de palabras precisas que caían sobre ella como una caricia misteriosa. Así aprendió Ana a nombrar las formas de las nubes, a conocer el beneficio que flores, animales y plantas pueden sembrar en nuestro cuerpo, a descifrar el canto del mirlo y el presagio de la lechuza, a esperar sin cansarse en la espera, a poseer un corazón que vigilase y recibiese, y a llenar cada minuto inolvidable con los sesenta segundos que lo recorren. No obstante, sus horas más claras y tersas llegaban cuando se trasladaba con su padre y don Pedro a la casa/fuerte de L’Aínsa. Allí, la melancolía de Miguel Aniés se transmutaba en alegre energía, como si la límpida luz de aquel aire ancho y libre profundizase en el interior de su alma hasta restituirlo a su plenitud. Los dos hombres reverdecían sus años jóvenes, afanándose por imitar a la naturaleza por medio de esa libre y elegante renuncia a la supremacía de su humanidad que es la caza. Les gustaba galopar contra el viento, porque la velocidad borraba las huellas de sus años. Era como la embriaguez que suscita luchar contra un adversario que retrocediera sin dejar de resistir jamás; dejando tras de sí sus preocupaciones en medio de la borrasca, como los pliegues de un largo manto. Ana nadaba en los fríos y transparentes ibones, y paseaba a caballo por el plácido reposo de navas y valles, contemplando extasiada las mudas montañas como esfinges sagradas, deleitándose con el polifónico canto de los pájaros en el ramaje y el tintineo de las esquilas de ovejas y novillos sobre los verdes prados. A la caída de la tarde, que borraba los contornos y alejaba el paisaje de los ojos, cenaban los tres ante el fuego de la chimenea. Urríes y Miguel repasaban con entusiasmo los lances de sus cacerías, que siempre los conducía a rememorar los regocijos y las penas de su mutuo pasado, mientras Ana se dejaba penetrar embelesada por aquel mago perfume que plasmaba vívidamente la ternura de doña Blanca y la alegría de su desconocida madre amalfitana. La última vez que disfrutó de tal epifanía fue en febrero de 1509, cuando Urríes regresó agotado de la guerra que se había coronado con la toma de Orán. Ella acababa de cumplir los diecisiete años y sabía gobernarse por sí misma con orden y claridad. Esa prevalencia propia la denotaba en su porte de mujer alta, flexible y tan grácil que al caminar parecía sortear el aire para evitar rozarlo. Sobre una frente amplia y lisa, sus cabellos de un rubio pálido, tan finos como la seda, caían sobre su cuello redondo, modelado con fuerza y delicadeza hasta la mitad de su espalda recta. Su bella tez resultaba tan resplandeciente en la sombra que parecía formar un halo alrededor de su cabeza. Los rasgos más notables de su rostro eran unos ojos azules, luminosos como dos abiertas interrogantes, y su nariz recta sobre una boca de labios perfilados que adquirían un voluptuoso sesgo en las comisuras. Ese año, Ana sólo pudo gozar durante una semana de aquel apogeo máximo de L’Aínsa, pues la fatalidad acechaba como un torvo azor que planta inesperadamente su nido de luto en la elipse caprichosa de su vuelo. Una mañana que había amanecido bajo un lento cielo de amatista, el olfato de los sabuesos condujo al barón y a Miguel por un profuso bosque de hayas hasta la madriguera del jabalí. Cuando ya en las puntas de sus lanzas se había secado la escarcha, los canes alzaron sus orejas y se lanzaron a la carrera, ladrando. Señor y vasallo picaron espuelas siguiendo su rastro sobre la hierba helada. Al cabo empezó a sonar la tierra como un tambor y devolvió con furia el ladrido de los perros rehaciendo el camino. Como una tromba acosada, corría hacia ellos y los jinetes un grisáceo jabalí de negro hocico. Urríes, al galope, arqueó el torso y asestó un lanzazo tan vigoroso al cuello del feroz animal que el chorro de sangre que brotó de su duro pelaje empapó el vientre de su corcel. Miguel frenó su montura, echó pie a tierra y desenvainó la daga que llevaba al cinto. Con un agudo gruñido que espantó a los pájaros del bosque, el jabalí giró sobre sí mismo y arremetió contra el caballo de Urríes, con tal fuerza, que jinete y corcel cayeron derribados. Miguel se abalanzó sobre la crin erizada de la fiera y le hundió en la frente la daga, hasta la cruz del gavilán. Pero la violencia del golpe lo hizo resbalar sobre el grasiento animal y cayó volteando sobre la tierra congelada. El jabalí, antes de morir,
- 15. tuvo fuerza para seccionar con sus curvos colmillos la yugular del padre de Ana. Miguel Aniés fue enterrado en el panteón familiar del barón, entre su amada Sandra y doña Blanca. Ana, llorándolo con infinito desconsuelo, regresó con Urríes a Zaragoza. Vistió de riguroso luto y suplicó a Fatma que no se apartase de ella ni un instante, pues tenía miedo a desmayarse. Lívida como la ceniza, ordenaba una y otra vez cuantos objetos y libros habían pertenecido a su padre. Se frotaba las manos continuamente, como para borrar lo que las hacía temblar. Las habitaciones de la casa le parecían enormes desiertos por los que avanzaba con el lento azoramiento de una ciega. Sin saber cómo llenar las horas, hojeaba con impaciencia algún libro, leyendo algunas líneas y pasando a otros que abandonaba enseguida. Cuando se ponía a bordar o a coser, su aya se instalaba frente a ella y las dos se quedaban en silencio. La morisca observaba que las más de las veces la labor reposaba, al cabo, en las rodillas de su señora, entre sus manos indolentes, mientras su rostro adquiría una plúmbea palidez resaltada por el ardor de la fiebre titilando en sus ojos azules. Era evidente que ninguna posibilidad de porvenir se estremecía en ella. Dejaba que las horas le resbalaran lentamente, gestando la soledad inexplicable de un futuro oscuro y hondo. Ni siquiera la ternura de Fatma podía confortar su frente envuelta de vacío. Apenas llegado el otoño, Don Pedro, apiadado de la inmensa desolación de su ahijada, determinó alejarla hacia nuevos horizontes. ─Me marcho de la ciudad ─le dijo─. Y bien sabe Dios que nada me causaría más gozo que os vinieseis conmigo a L'Aínsa, donde deseo reposar mis últimos días rodeado de una naturaleza que he amado desde niño. Pero comprendo que la honra, tanto la vuestra como la mía propia, lo impiden. Además de que, para vos, la continua presencia de un anciano no podría resultar grata ni ventajosa. Compruebo que estáis abismada de dolor por la muerte de vuestro padre, pero, hija mía, aún en lo más profundo de las tinieblas debemos defender nuestra vida. Y vos, tan joven, aunque el dolor os rezume como si fueseis un árbol recién cortado, tenéis que alzar vuestro ánimo y defender vuestra vida. En una palabra, creo que debéis poner vuestra voluntad en casaros o en entrar en un convento, si lo preferís así. ─Querido señor padrino, si estoy viviendo sin voluntad de ser monja ni de casarme es porque el primer estilo de vida es muy ajeno a mi condición, y no me atraen los sinsabores que la otra forma de vida podrían acarrearme. ─Pues, ¿qué pensáis hacer no queriendo tomar estado ninguno, de casada o de monja? ─Lo que deseo es estar sola en casa y así servir a Dios. ─Tened en cuenta que la soledad exaspera o apaga el corazón, y pervierte o debilita las aptitudes. ─Quizá el Señor me ha procurado este destino para fortalecer a quien, como yo, ha tenido hasta ahora una existencia demasiado regalada. ─Si buscáis fortaleza, os aseguro que no es poca la que una mujer necesita para contentar a su marido. En cuanto a su obligación de servir a Dios, mejor lo hace obedeciendo a aquel que se le ha procurado darle por esposo. ─Mi buen padre me enseñó desde niña que el mayor bien de esta vida es disfrutar de libre albedrío. ─Y así es, en efecto. Pero la sociedad impone obligaciones inexcusables. La obligación del varón es ganar la hacienda, y la de la mujer allegarla y guardarla. El oficio del marido es ser amigable, y el de la mujer no serlo con todos. La virtud del marido es saber hablar bien, y la de la mujer preciarse de callar. ¿Queréis faltar a vuestro decoro como hembra y andar en lenguas de todos, o pasar la vida en un destierro de soledad y tristeza hasta la muerte rigurosa?
- 16. ─Señor padrino, temo encontrar un marido tan apartado de mis deseos, que o me altere o tenga muy penosa vida con él. En fin, de tener que casarme, querría hacerlo con alguien de quien estuviera enamorada. ─Mirad que no es lícito y honesto a las mujeres escoger el marido que ellas quieren. Hasta la misma Santa Madre Iglesia considera el amor una pasión desordenada y pecaminosa que no puede entrar en el grave sacramento del matrimonio. ─Perdonadme, don Pedro, pero aprendí de mi queridísimo padre que lo único importante entre casados es que se amen mucho, porque si el amor anda de por medio todas las cosas irán bien guiadas. ─Y así debe ser. Pero para que los casamientos sean perpetuos, sean amorosos y sean sabrosos, han de anudarse los corazones con la reflexión antes que las manos se tomen ─le respondió Urríes, mientras pensaba que la agudeza de su ahijada no era común para la edad que tenía. Mas, decidido a llevar a cabo el deber que se había impuesto, comunicó a Ana su voluntad de conducirla al hospital de Nuestra Señora de Gracia para presentarle a un infanzón palentino que estaba reponiéndose de algunas heridas de guerra. Es gallardo, discreto en el decir, honorable de sentimientos y espléndido jinete. Y, aunque huero de tierra o heredad alguna, supo alcanzar tal notoriedad de valentía en la conquista de Orán que lo promoví al grado de capitán. Al día siguiente Ana se encontró en una gran sala entarimada de castaño, oscura y triste, con puertas monásticas de paciente y arcaica ensambladura, y angostas ventanas de montante donde arrullaban las palomas. En un extremo hablaban muy bajo dos figuras, una dama y un caballero. Ella parecía sumida en una profunda meditación y se enjugaba los ojos sin ser dueña de ocultar una pena. Era todavía hermosa, prócer de estatura y muy blanca de rostro, en el que destacaban unas mejillas tristes y altaneras. Vestía absolutamente de negro, su frente marfileña brillaba en la oscuridad y entre sus dedos secos como los de una momia temblaban las agujas de madera y el ligero estambre de una calceta. Él tenía una planta arrogante y erguida, y cuando giró su rostro a los recién llegados sus facciones correspondían a las de un varón enjuto y acrecido por un sentimiento interior de señorío. Callaron ambos. Los ojos de la dama, aún empañados de lágrimas, interrogaron con afán a Ana, al mismo tiempo que sobre sus labios marchitos tembló un mohín que intentaba ser una sonrisa amable y prudente de dama devota. El caballero se adelantó con rudo empaque hacia Urriés y lo saludó con una ligera reverencia. Don Pedro presentó a Ana y el otro hizo lo mismo con su madre, que no denotó más ademán que entornar sus párpados y apenas sonreír con cortés desdén. Ana se percató de que al caballero, bajo unas cejas sumamente arqueadas y de levantadas comisuras hacia la ancha frente, le brillaban los oscuros ojos con una mirada llena de neutralidad que traslucía algo más que la indiferencia pero menos que el vigor. En cambio, bajo su cabello negro y liso, las aristas de su rostro provocaban una impresión de tremenda reserva de fuerza, y mantenía una leve sonrisa en el rincón de los labios donde mueren las sonrisas. Cuando el barón de L’Ainsa le preguntó por la evolución de sus heridas de guerra, el caballero, vencido por una distracción extraña, comenzó a pasearse entenebrecido y taciturno, haciendo temblar el piso con su andar e hilvanando frases siniestras y dolientes sobre la lentitud de la curación y sus deseos de abrirse camino en la vida. Los ojos de Ana seguía inconscientes el ir y venir de aquella sombría figura; si se desvanecía en la penumbra, le buscaba con ansia; si se acercaba a la luz de los ventanales, no se atrevía a mirarlo. Le infundía miedo, pero un miedo sugestivo y casi fascinador. Le pareció como el héroe de un cuento medroso y bello cuyo relato se escucha temblando y sin embargo, cautiva el ánimo hasta el final, con la fuerza de un sortilegio. El caballero se detuvo frente a ella. Ana bajó los
- 17. párpados presurosa. Él se sonrió contemplando la rubia cabellera que se inclinaba, y después de un momento llegó a decir. ─Miradme, señora. Vuestros ojos me recuerdan otros ojos por los que he llorado mucho. Se llamaba Cecilio Támara y dijo que tan pronto terminase su convalecencia quería embarcarse para Yndias. De regreso del hospital, Urríes quiso que Ana lo acompañase a su casa del barrio de San Pablo, para preguntarle qué impresión le había causado el infanzón. ─No os podría dar una respuesta justa, señor padrino. ─¿Habéis visto en él alguna falta? ─Ninguna y todas, don Pedro. He notado en él cierto donaire, una noble cortesía y buena cordura. Pero, como suele decirse, querer a quien no te quiere hace una nada; y responder a quien no te llama es vanidad probada. ─Comprended que, ni mi presencia ni la de su madre ni el lugar ni la sorpresa eran para hablar de amores. Dadle permiso para que os visite en vuestra casa ─siempre en presencia de vuestra aya, que os es bien leal─ y veréis cómo ante vuestra discreción y virtud pierde desazón, rabia y temblores. Estoy seguro de que será un buen marido para vos. ─Sé que dais este paso por conmiseración y con la voluntad de proporcionarme lo que creéis mejor para mí, don Pedro. ─Así es. Que un ave sola ni bien canta ni bien llora. Si os recomiendo a Cecilio Támara como esposo es porque no quiero poner vuestra fama en las lenguas maldicientes. Y porque creo que es lo que mejor conviene a vuestra dicha. ─En todo caso, señor padrino, vuestra buena intención me obliga a hacer lo que queráis. ─Ana, hija mía, creedme que lo he meditado mucho y serenamente. Y lo hago bien en contra de mi propio deseo. Pues, sabiendo que pronto embarcaréis a Yndias con vuestro esposo, conmigo mismo me muestro cruel. Ya que me privo de vuestra querida y agradable presencia, que es lo único que podría endulzar las escasas horas de vida que me restan. Como nada respondió Ana y el silencio entre ambos alcanzó una inflexión insoportable, el barón caminó hacia un bargueño y extrayendo de él dos arquetas se las entregó. ─Tomad. En esta pequeña hay mil ducados, que son vuestra dote. En esta más grande hay dos mil, que son exclusivamente para vos. Usadlos si, ¡Dios no lo quiera!, ocurriese cualquier fatalidad. Que, al fin y al cabo, el deseo de fama y fortuna llevan aparejadas las guerras; y éstas, los accidentes, las heridas y la desgracia. Por lo demás, yo cuidaré de que vuestra casa se conserve tal como la dejéis. Y, pasare lo que pasare, sabed que siempre podréis contar con mi más firme protección. La joven regresó a su casa escuchando el duro sonido de la realidad contra sus frágiles sueños. La avidez de las calles, la hondura de las plazas, el brusco sol rompiéndose en esquinas impacientes, el zureo de las palomas y el gritar de los niños estaban preñados de deseos incompletos. A su pensamiento voló aquel pájaro del cuento que tantas veces escuchara en palabras de Fatma. En él, la linda avecilla moría día a día de tristeza, encerrada en una jaula de oro que había mandado construir el poderoso sultán para disfrutar de su gracia, su belleza y su canto. Igual que aquel rey moro había extinguido de esa manera la vida del pájaro, el buen corazón de su padrino acababa de perderla a ella, lanzándola a una inopinada altura en la que se hallaba tan temerosa de un traspié, como un equilibrista sobre la cuerda tensa.
- 18. Al cabo de dos meses llegó el día de doble filo que todo lo cambió. La despertó el cierzo, que anunciaba el invierno haciendo tiritar a la higuera del jardín. Un bullidor oleaje de sombras alucinaba el rincón del arcón sobre cuya tapa se desmayaba un rico vestido verde con tiras de randas de oro hilado. El apremiante ánimo de Fatma logró que a mediodía Ana estuviese lista para participar en la liturgia religiosa que enmascaraba la ejecución de un elemental armisticio de voluntades contrapuestas, como quien corre descuidado hacia un precipicio después de haber puesto delante de él algo que le impide verlo. Antes de salir de casa miró su reflejo en el espejo: ella y cuanto la rodeaba estaban en él al revés, como su propia vida. ─Yo os requiero y mando que, si os sentís tener algún impedimento por donde este matrimonio no pueda, ni deba ser contraído, ni ser firme y legítimo... ─decía el oficiante mientras una pareja de zalameras palomas, que se había arrullado levantando nubecillas de polvo en la sombra del costado del altar, emprendía el vuelo en pos de inocentes alegrías. Cuando traspasaron los perfiles del sol, sus sombras jaspearon la blanca dalmática del sacerdote. Ana, viéndolas ir, pensó que el miedo al destino no turbaría el sosiego de su nido; para ellas hoy era mañana y era ayer. ¿Por qué no había de ser tan confiada como ellas ─pensó Ana─ y dejarse ir? Esa era toda su libertad ahora, caer como la noche por las faldas de las montañas, sin saber lo que quería ni si habría una red oculta que la acogería más allá. ─Ana Aniés y Tórtora, ¿queréis a Cecilio Támara y Olmedilla por vuestro legítimo esposo y marido, por palabra de presente, como lo manda la Santa, Católica y Apostólica Iglesia Romana? ─Sí, quiero. ─¿Os otorgáis por su esposa y señora? ─Sí, me otorgo. ─¿Lo recibís por vuestro esposo y marido? ─Sí, lo recibo. Unos minutos más tarde el viento que silbaba con furia al rachear el pórtico del templo heló el último y fervoroso abrazo del barón de L’Aínsa a su ahijada. Desgarrada, Ana lo vio irse encorvado y con lágrimas en los ojos. ─En adelante, señora mía ─le dijo Cecilio, con ese breve batir de pestañas que hacen la lechuzas antes de abalanzarse sobre un ratoncillo─, prescindiremos de vuestra criada. Mi madre, que ya es también la vuestra, bastará para nuestro cuidado. El cierzo azotaba las alas de la toca de su suegra, oscureciéndole el áspero rostro donde un humor rancio acechaba entre la blanda pulpa de los ojos. Un acelerado vértigo se alzó a las sienes de Ana, para derrumbársele en las venas. Empezaba a comprender el alcance de aquel contundente “vos, esposa, habéis de estar sujeta y seguir a vuestro marido en todo” que acababa de jurar. Volvió su mirada en busca de la figura apacible de don Pedro de Urríes, sin saber si para lanzarle un reproche o en busca de una desesperada ayuda. Pero el barón ya había desaparecido. Ana se abrazó a su aya y ─temblando, atropellada, insistente y desesperadamente─ le contó a su esposo con qué corazón, con qué aliento, con cuántos deseos y pasión había cuidado Fatma de su vida. Entre lágrimas, suplicó a Cecilio Támara que permitiese a la morisca permanecer siempre a su lado. Pero él, con rostro acorazado, se mostró inconmovible. Fatma, la besó con la desesperación con que una madre besa a su hijo muerto. Escuchó que por su sangre transitaba solamente la ira e, irguiéndose sobre desconcertantes torturas de un secreto pretérito, caminó de nuevo hacia la iglesia y traspuso su atrio. Avanzó, impávida, hacia el altar mayor y, tras un instante de rigidez basáltica, un bramido desencajó sus mandíbulas con una abjuración que resonó con mil ecos bajo el ladrillo mudéjar de la bóveda:
- 19. ─La galiba illa Allah! 3 Relumbró en su diestra la gumía que siempre guardaba en sus calzas. Y, de cinco cuchilladas, se desguazó ante el Crucificado. No hubo ni velatorio ni exequias. Dos de los amigos que habían asistido a la boda ayudaron a Ana a transportar el cadáver a un carruaje y devolverla a casa. Sumida en un tiempo sin presente y ciega de llanto, la desgraciada novia limpió con sus propias manos las mortales heridas que manaban la sangre de su amada Fatma. Con aceite de saúco y naranja perfumó su suave y moreno cuerpo. Lo amortajó con una blanca sábana de lino sobre la que colocó el ramo nupcial de peonias y violetas que la propia aya había confeccionado el día anterior. Se desprendió de su traje verde y volvió a vestir el luto de los últimos meses. El violento cierzo hacía rechinar la hoja de una ventana mal sujeta. De pronto, una bocanada de aire penetró en la habitación. Con una mano, Ana encajó bien la falleba y apoyó la cabeza en el postigo de madera. Así recostada, cerró los ojos. Ese viento salvaje del oeste le recordaba cosas vagas, antiguas, en las que corrientemente ya no pensaba: la casa/fuerte de L’Ainsa, el color blanquecino del ramillete de petunias que anualmente dejaba sobre la tumba de su madre desconocida, la ávida emoción que le producían las historias que Fatma le narraba a la sombra de la higuera, la magia de las mitologías de los griegos desentrañadas por su padre. Abrió nuevamente la ventana contra la fachada del atardecer: sombras, fuego y silencio. Ni siquiera silencio, sino su fuego, la sombra que arroja un respirar. Se inclinó sobre la balaustrada y deseó estrellarse en las piedrecitas del suelo del jardín oscurecido por la negra sombra de la higuera y la arcillosa tapia, sobre la que se columbraban los rojos tejados de la colmena de casas y palacios que circundaban la torre de La Seo, cuyo chapitel bulboso era tan violáceo como el crepúsculo. Todo lo que fueron sus días se habían detenido en un vértigo que la abducía titánicamente hacia un fondo insondable, como si fuesen las estaciones de un postrimero camino que jamás quisiera volver a recorrer. ─Vivir…¿es algo más que habitar los corazones que uno ha dejado atrás? ─se preguntó ─Mi Fatma, mi amada Fatma se ha llevado consigo el tiempo para siempre. Y para entrar en el silencio de ese muro debo dejarme atrás a mí misma. El coche de caballos esperaba. Sus amigos descendieron el cadáver amortajado y lo colocaron junto a Ana, que ya lo aguardaba hundida en el asiento, con la compostura de un árbol abatido. Para abstraerse mejor de todo se cubría el rostro con las manos, que le devolvían el perfume de aquella queridísima carne acariciada por última vez. El carruaje transitó por las calles, semivacías a esa hora, hacia la fosa común del linde exterior de la muralla sur de Zaragoza. Algunos mendigos gimoteando plegarias, y un par de niños chillones que se agarraban a los ejes de las ruedas a riesgo de caer y ser atropellados o aplastados, fueron su comitiva. En el cementerio, apenas si percibió la oscura herida agrandada en lo profundo de la tierra donde iba a pudrirse el corazón en el que su amor de niña hiciera nido. Cuando escuchó el seco golpeteo de las paletadas de cal viva, pidió a Dios una cosa que sólo se les concede a los más fuertes: el mutismo del corazón. Esa misma noche emprendió camino hacia el sur, junto a su esposo y su suegra, envueltos en la polvareda de un coche de postas cuyo permiso y pago había sido facilitado con antelación por el barón de L’Ainsa. Obstinándose en el olvido y ceñida por el relámpago de días invisibles, atravesó tierras malvas, trémulas de frío y viento impetuoso; abatidos robles irguiéndose en un aire endeudado de sangre que prosperaba en torno a viñedos casi en sazón; yermos de piedra sazonados de encinas achaparradas sobre las que las alas de las urracas giraban hasta perderse en su sombra; inmensos páramos de tierra cenicienta bajo madejas de relámpagos desovilladas en la noche escindida de invierno; escarpadas montañas de negra pizarra retumbando truenos tirados por estrellas 3 ¡No hay más vencedor que Alá!
- 20. transparentes con la seda de la nada; pálidos ríos de olivares innumerables que pasaban por los ojos de aguja del sol para llegar a sorber la baba amarga del mar. El extenuante viaje duró más de tres semanas; cambiando cada tres horas de montura y acomodándose por la noche lo mejor que podían en albergues miserables. Frente a Ana, la mirada estulta de su suegra no cesó de vigilarla reprobadoramente hasta que se desmayó. Las sarmentosas manos de su suegra sacaron del bolso un frasco con vinagre aromatizado y se lo alargó a Cecilio, que se arrodilló para mojar el rostro de su esposa con manos trémulas, sin hablar ni insinuar siquiera un gesto. Luego vino la inacabable travesía del océano, a bordo de una cáscara de nuez en la que pasajeros y tripulación, llenos de piojos y acribillados por pulgas y chinches, se apiñaban entre perpetuos zarandeos, arfares, ríos de vómitos, volatería de cucarachas y montería de ratones. Comían en cuclillas sobre el suelo en platillos de madera donde les servían escasas habas guisadas con agua salada, abadejo, cecina o bizcocho reseco. Necesitaban perder olfato, vista y gusto para beber el agua que se les repartía por onzas. Dormían junto a la pestilente sentina, a la que se descendía por las escotillas abiertas en la cubierta, abrigados en diminutos y oscuros aposentos donde se apiñaban veinte personas apretujadas entre baúles, arcones y atados de ropa. El viento gimiendo y las olas bramando contra los costados del barco los acunaba. De cuando en cuando, si la galerna zahería la nave, bultos y cuerpos chocaban violentamente. Dos meses después de aquel calvario mugriento apareció a lo lejos una blanca playa orlada de luz tirante y distinta, que besaba la maciza oscuridad de una selva cuyo misterio esculpía el chillido de miles de pájaros desconocidos. Al día siguiente, los acogió un remedo de ciudad construida por el latido de los sueños que empezaban a cumplirse bajo un cielo manchado de sangre. Finalmente, Ana sufrió el desconcierto de un nuevo hogar: un exiguo corral y dos menguadas estancias entre muros de adobe cubiertos por un techo de palma, con dos ventanas, y suelo terrizo. E imaginó que caía en un aire sin fondo donde apenas pesaba su cuerpo. Ningún nacido de mujer que hubiese atravesado tan enconadas pruebas podía albergar la insidiosa certeza de haber sido concebido a imagen y semejanza de un Dios indescifrable. La noche en que llegaron a Santo Domingo de La Española, Ana y Cecilio se acostaron solos por vez primera. El silencio y la incertidumbre entre ellos se magnificaron, no obstante abrieron sus respectivos arcones y extrajeron los camisones que tendieron sobre la sábana. Cada uno se sentó a un lado en el borde del exiguo lecho, abatidos y escuchando el latido de sus corazones, dándose la espalda para quitarse el calzado y la ropa endurecidos por la suciedad. La oscuridad era total, cada uno escuchaba en la sombra el jadeo de una perplejidad y un temor similar al suyo. Ella, tras embutirse en su camisón de lino, se despojó de la ropa interior y la dejó resbalar al suelo. En ese instante, le pareció que su corazón se dilataba hasta el punto de llenar todo su ser. Atravesada por bruscas sacudidas, castañeteando los dientes, juntando las rodillas se recogió en sí misma y sintió vaciarse gradualmente su espíritu de todo lo que no fuera la espera de algo inminente e irreparable que le helaba la sangre. Con moderación y temblor, Cecilio puso su mano sobre el hombro derecho de ella, para girarla. Ana se dejó caer sobre el lecho, ingrávida, resignada a rendirse a un hombre de quien, por lo menos, no temía enamorarse. De pronto una boca ávida buscó la suya. Abriendo los ojos, vio el rostro de su marido, repentinamente más extraño y duro que nunca. Ana sabía que tenía que sufrirle; ese era el rito, la obligación. Hubiese querido imponerse a sí misma el consentimiento, pero una salvaje resistencia se lo impedía. Dos brazos la aplastaban, los labios de
- 21. Cecilio le obstruían la nariz. Cuando él aflojó su presión, Ana aspiró con fuerza el aire ardiente y cerró de nuevo los ojos. ─¡Por favor!… ─susurró. Su esposo la creyó aturdida por el amor y volvió a adelantar sus manos codiciosas para subirle el camisón a la cintura. Ella se sintió invadida por el pánico y quiso dar un salto y huir. Pero él la montó sobre el vientre con un peso que la asfixiaba. La cortó, como a una amapola cuando el segador desliza su hoz sobre el oro del trigal, y se adentró en su cuerpo como el morir. Detrás de la ventana, la selva hervía en crujidos, siseos reptantes, opacos gruñidos y huidas. Ana presintió que los búhos se estaban abatiendo sobre sus presas, que las besaban primero con su lengua, les clavaban después el pico y las estrujaban luego con sus garras. En la oscuridad de la alcoba era incapaz de distinguir en el rostro de Cecilio la mueca del miedo de la del deseo. Ella temblaba de dolor y se preguntaba, ”¿quién es él?”, mientras su esposo la embestía con furia, gimiendo hasta las lágrimas, que le resbalaban por un rostro raptado por la dureza y la angustia de quien padece la secreta esperanza de no obtener una esposa nunca. Sorpresivamente apiadada, Ana se encontró deseando ceder a aquella obstinación más fuerte que la suya y renunciar al asco y la rabia. “El fruto de su vientre”, aquella frase de la Salve que tanto turbara su inocencia infantil restalló en su mente como el latigazo de una orden que le recordaba su deber insoslayable para alumbrar una nueva vida. Rompió en lágrimas y lloró larga y silenciosamente mientras sus miembros eran agitados por una incomprensible tempestad de pasión. Por fin Cecilio la descabalgó y por un instante la miró con un orgullo triste. Luego, se quedó dormido con la boca entreabierta. Ella se perdió en un arduo laberinto que demoró su noche hasta el minucioso insomnio, mientras se decía que le resultaría imposible acostumbrar sus días a aquella violenta contienda. Estaba segura de que el amor verdadero era algo bien distinto de aquel paroxismo, de aquella persecución de absolución por un pecado que no traía consigo la condenación. El amor debía ser la espiritualización de la sensualidad; una dicha elegida, algo que tendría que despertarse cuando los dos amantes deseasen, buscasen y encontrasen juntos la dulce copa elegida donde verter la vida entera. No podía imaginarse cómo su espíritu y el de Cecilio podrían compenetrarse sin reservarse nada del uno o del otro, enlazando sus almas y sus cuerpos de manera tan íntima que no existiese forma de reconocer la trama que los resumiera. Durante veinte noches más Cecilio la tomó con la misma liturgia de temblor e impaciencia, mientras ella aceptaba con resignación aquel sacrificio cotidiano al que se prestaba sin demasiada repugnancia, sólo con una vaga emoción y una espera enervante. La evidente conmoción de su marido en aquellos momentos le sorprendía, le extrañaba. ¡De qué modo perdía el dominio sobre sí mismo! Era evidente que tenía necesidad de ella, pero ella no tenía deseo alguno de él; aunque, perfectamente dueña de sus sentidos adormecidos, se ofreciese a aquella violación de su libertad porque había jurado ante el altar que sería hasta la muerte carne de la carne de su marido, y ni el mismo Dios podía separar aquella unión. De manera que el único remedio para reparar aquella pusilánime dejación de su voluntad cometida hacía menos de tres meses ante un ministro divino, era porfiarse en amar a su marido con afección tan intensa como para confiar en él tanto como en sí misma. De ese modo demostraría a Cecilio, y de demostraría a sí misma, que el buen matrimonio se basa en el talento para la amistad. Sin embargo, Cecilio Támara no le dio ni ocasión ni tiempo. A las tres semanas de su llegada a La Española depositó el dinero de la dote en el despacho del abogado don Pedro Sánchez Farfán, para que lo administrase en calidad de tutor de su esposa. Le encareció a Ana el cuidado de su adusta y acechante madre, y se enroló en la tropa que partiría hacia Tierra Firme al mando del gobernador de Nueva Andalucía, Alonso de Ojeda. Sus adioses fueron secos, aunque ella se inclinó sobre él con una compasión desolada, queriendo decirle: “Llegaste a mí un día frío con los ojos vacíos y te marchas un
- 22. día de pesado ardor, con el olvido en la frente. Buscabas una mujer y encontraste un alma. Estás decepcionado. Por eso me abandonas en medio de un torrente de hombres cuyas esperanzas, penas y acciones son casi siempre miserables”. Pero ni el aliento salió de sus labios. Las palabras no sirven para mover montañas ni para hacer que unos forzados esposos crucen de nuevo la puerta de su desconocida casa y vuelvan a empezar una vida digna. Aunque Ana hubiera suplicado a Cecilio que se quedase y le dijese que con aquella huida le partía el corazón en dos y quería hundirse en la tierra ─aquella tierra inasible donde ni el clima ni las tormentas ni los segundos entre el rayo y el trueno eran los mismos que hasta ahora habían vivido─, él se habría marchado de todos modos. Cumplir con su anunciado deseo de gloria, con su palabra empeñada desde un principio, le confirmaba en su de honor de caballero. Siempre que el hombre, en lugar de dejarse llevar por la ingenuidad de su instinto, escoge sembrar la estrella de su destino con el vértigo del poder, se esclaviza persiguiendo una estela de gloria que lo haga protagonista de los himnos futuros. Se abrazaron. Él se alejó con pasos apremiantes, sin volver la vista atrás, arrojándola a la incertidumbre de unos días merecidos para la soledad, sin otros recuerdos que las ligeras huellas digitales que se lavan en agua. Una onda de indecible compasión ahogó a Ana. Se sintió presa de una confusión extraña, pronta a llorar, no sabía si de ansiedad, si de pena, si de ternura. Se giró sobre sí misma y traspuso el umbral, sorteando la circunspecta figura de su suegra cuyo estatuario rostro corroían las lágrimas. De los cuarenta mil nativos con que contaba La Española al descubrirla Cristóbal Colón ─a quien apodaban el Almirante Viejo─, sólo quedaban cuatro mil, extenuados por un trabajo al que no estaban acostumbrados, y afectados por enfermedades traídas desde el otro lado del océano. Valles y quebradas se habían sembrado de horcas donde recibían ejemplar castigo los cimarrones sublevados. Muchas indígenas mataban a sus recién nacidos, antes de criarlos para ser esclavos. La lluvia de la fuerza había embebido aquella tierra, y las malezas muertas la enriquecían cocidas en el caldo de la servidumbre bajo el látigo. Para los conquistados, ser bueno siempre consiste en conservar y sostener a sus dominadores; su tragedia es no poder permitirse más que la abnegación. En el seno de Santo Domingo convivían con los nativos, hidalgos que soñaban cubrir con oro sus escudos de armas, ladrones marcados a fuego, salteadores de caminos, bandoleros y criminales, hombres de toda laya cargados de deudas, y cualquier gentuza que hubiese sido azotada o desorejada en Castilla, a quienes se les habían conmutado las penas por servir en Yndias. señoreaba sobre caciques4 indígenas y participaba en todas las fiestas, todos los triunfos y todos los dramas. Cada uno de ellos era feudatario de la Corona y poseía de cincuenta a cien esclavos, que se le habían encomendado con la obligación de darles instrucción religiosa, protegerlos, alimentarlos y pagarles en vestidos el equivalente a medio peso 5 al año; a cambio de labrar, cosechar y extraer oro hasta agotar las minas. En Carnaval, Navidad y Pascua los bizarros conquistadores jugaban cañas 6 y corrían sortijas7. En Cuaresma, celebraban castigos y ejecuciones. De mañana, realizaban aparatosos alardes 8 exhibiendo la fuerza de sus armas y el dominio de briosos corceles. Por la tarde, en los bohíos 9 que hacían las veces de tabernas, cultivaban el embuste, la ambición, la fantasía y el chisme entre dados, naipes, 4 Cacique: señor de vasallos en un pueblo de indígenas americanos en el siglo XVI. 5 Peso: moneda de plata que equivalía al sueldo de un regidor municipal 6 Cañas: juego de a caballo en el que los jinetes se arrojaban cañas de las que se resguardaban con escudos. 7 Sortijas: juego de a caballo que consistía en ensartar la punta de la lanza en una anilla de 12cm. de diámetro. 8 Alarde: desfile militar. 9 Bohío: casa de indígenas americanos, con paredes de caña y techo cónico de palma cubierta de guano.
- 23. vino y relumbrar de navajas. La noche era la hora propicia para contemplar a las doncellas indígenas en sus dulces bailes llamados areytos; y, luego, amarlas o violarlas. La crueldad es un signo de una insatisfacción interior que anhela cualquier narcótico. En medio de aquel rugido tiránico Ana luchaba contra el vacío porque sabía muy bien que es la forma cobarde de la desgracia. No obstante, su tiempo se perdía gota a gota dejándola más pobre de porvenir cada día. Se convirtió en aquella Penélope griega que de día tejía el amargo manto de la espera, intentado no proclamar su nostalgia, su desolación y su destierro mientras, en la noche, lo destejía en el sueño resignado que vislumbra la armadura de su esposo trayendo la sombra de guerras en el rostro. Su suegra apenas si cruzaba una sola palabra con ella. Se pasaba las horas bordando, toda desvanecida, con sus movimientos lentos que parecían responder al ritmo de otra vida. Toda blanca y triste, flotando en un misterio crepuscular, y tan pálida, que parecía tener cerco como la luna. Sólo a la hora del almuerzo, frente a Ana musitaba con voz apagada, para sí misma. —¡Cuántos trabajos nos aguardan en este mundo! ¡Hemos padecido los dolores del antiguo y ahora tenemos este nuevo mundo para sufrir otros distintos!... Los hijos me fueron dados para que conociese las penas de criarlos. Uno me lo quitó la muerte y el otro se alejó de mí cuando podía ser ayuda de mis años… Ana, consciente de que quienes carecen de amigos siempre tienen un aire sospechoso, se esforzó por dispensar a sus vecinos las triviales finezas de la cortesía. Y aunque no se mostraba locuaz sus palabras poseían el valor de actos de integridad, compasión y tolerancia. Los días se le hacían interminables y, tan sólo en el fatigado atardecer podía evadirse de su amarga soledad devorando las aventuras del caballero Amadís de Gaula, en aquellos tres volúmenes que su padre le regalase por su decimoséptimo cumpleaños. Pero, al cabo, el abrasador enamoramiento de la sin par Oriana por el virtuoso Doncel del Mar —quien jura consagrar toda su vida a la que desde entonces constituye en señora de todos sus pensamientos y actos— la abocaba al arduo devanar de la comparación con su matrimonio y llenarla de insufrible desdicha, esa especie de necesidad del organismo de tomar conciencia de un estado nuevo que nos inquieta. Algunas noches, cuando el viento zarandeaba la frondosa selva próxima escuchaba la congoja de la marchita y asustada voz de su suegra desde la habitación contigua —Dentro de la casa anda la muerte… ¿No la sentís batir las puertas? —Es el viento —le respondía Ana— que viene con la noche… —¡Vos pensáis que es el viento!... ¡Es la muerte!... A Ana se le encogía el corazón de angustia, y al mismo tiempo que luchaba por serenarla, pasaban por su alma, como ráfagas de huracán, locos impulsos de llorar, de mesarse los cabellos, de gritar, de correr a través del campo, de buscar un precipicio donde morir. —¿Toda mi vida— se decía— será ya como un largo día sin sol? Sin embargo, se encastillaba en convencerse a sí misma de que todo el dolor al que se abandonase acabaría por convertirse en serenidad. La vida es un arco iris, una paleta con todos los colores, un aquelarre en el que dancen todas las brujas. La soledad y el tedio, el llanto y la risa, la razón y el delirio, absolutamente todo ha de participar en el festín de vivir. La variedad es el verdadero aroma de la vida. Así pasó Ana casi un año, que no fue más que humo, soledad, sumisión y vigilia. Pero, como lo que no pasa en un año pasa en un instante, en la víspera de Todos los Santos el corazón de su suegra acabó por detenerse, afectado por la sequedad de su propia alma. El caprichoso azar hizo que las exequias de su ceñuda carcelera revistiesen un insospechado boato que hubiera llenado de satisfacción al inflado ánimo de Cecilio. El fúnebre túmulo en el que reposaba el ataúd de la difunta,
- 24. enfundado en negro paño, ocupaba el pasillo central del humilde templo de adobe y tabla de Santo Domingo. El virrey y su esposa, Diego Colón y María de Toledo, presidían la santa misa de obligado cumplimiento. En el transparente claroscuro del lado del Evangelio, tres centenares de caballeros erguían su majeza como un rapto de fe de sus almas, al costado de la escasa veintena de damas que raleaban el lado de la Epístola. En sus ricas vestiduras, acero, satén y brocado cantaban una oda de lujo que contrastaba con la sencilla dalmática negra del dominico que oficiaba la ceremonia. Un delgado rayo de sol mariposeó en el perfil de Ana, destacando la naturalidad de su figura enlutada en medio de aquel éxtasis enfático. Tras acabar la lectura de la Buena Nueva, el sacerdote se santiguó con la humildad de quien está acostumbrado a la meditación, y dijo: ─Mi voz os será la más nueva, la más áspera y dura que nunca oísteis. La más espantable y peligrosa que jamás pensasteis oír. Porque soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla. ¡Escuchadme pues con todos vuestros sentidos! Estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con los inocentes indios. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia los tenéis en tan horrible y cruel servidumbre? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras, mansas y pacíficas, a las que habéis consumido con muerte y estragos nunca oídos? ¿Por qué los oprimís y fatigáis con excesivos trabajos para que os saquen y adquiráis oro cada día, sin darles de comer ni curarlos de sus enfermedades, hasta que lográis matarlos? Y, ¿qué cuidado tenéis que se les imparta la doctrina para que conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa y guarden las fiestas y domingos? La opacidad de la capilla distaba leguas de la sonoridad rotunda que refractaban las pétreas sillerías del inmediato pasado de los fieles. Sin embargo, aquellas palabras hundieron las manos en el silencio con la rectitud de una estocada. Las damas, petrificadas por aquella insólita exaltación, miraban de soslayo a los esdrújulos caballeros que hervían como esquifes naufragados. Todos aguardaban con urgencia un decidido gesto del virrey, en cuyo rostro de pálidas facciones brillaba el resplandor trágico de los amarillentos cirios sobre el altar. En cambio, Ana sintió cómo su corazón se henchía con el oleaje auroral que en ella sólo habían promovido las voces de su padre y de Fatma. Se dijo que quien se atrevía a cuestionar tal forma de vida no provenía de ningún convento de recoleto claustro perfumado de flores, con abarrotadas bibliotecas, rebosantes bodegas y huertas ubérrimas. Debía haber nacido en una aljama.10 Y, aunque el impuesto sacramento del bautismo le hubiese acendrado de tal modo su sangre como para haberse determinado a profesar de dominico, ni siquiera usando hábito podía ocultar su rebeldía de converso. ─¿Acaso no son hombres? ¿No tienen almas razonables? ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¡Tened por cierto que, en el estado en que estáis, no os salvaréis más que los moros y judíos, que no tienen ni quieren la fe de Cristo! El hijo del Almirante Viejo se levantó con airado respingo y a grandes trancos ofreció la espalda al altar. Su esposa lo imitó. Un revuelo de alivio y asentimiento, seguido de murmullos, retiñir de espuelas y siseo de sayas, se convirtió tras la puerta de la capilla en un mar de indignados denuestos. Cuando el predicador prosiguió con el ofertorio, Ana y el cadáver de su suegra eran los únicos feligreses del primer templo construido en aquel Nuevo Mundo recién descubierto para la cristiandad. Después del escueto entierro, los pasos de Ana la dirigieron sin ninguna deliberación hacia el límite de la ciudad donde el mar se detenía alzando penachos de agua y espuma sobre el lomo rocoso de los arrecifes. Aquel fragor blanco y tumultuoso produjo en ella un estado de meditación que duró varias horas. Viéndose a sí misma al borde de los días se dijo que, puesto que la voluntad frondosa de 10 Aljama: judería o morería, situada siempre fuera de las murallas de la ciudad.
- 25. Dios ─sin la que no se movía siquiera la hoja del árbol─ la había deparado la ausencia de su cancerbera y de su esposo ya no estaba obligada a no poder alzarse más allá de acompañar con obediencia otros pasos. El destino, dejándola sola de absoluta soledad, no hacía más que indicarle que sólo dependía de su libre albedrío; aquel resplandor por el cual, como le enseñara su padre, había que estar presto a sacrificarlo y a soportarlo todo para que deslumbrase el fondo de la propia alma. El doblar de la campana llamando al oficio vespertino la hizo salir de sus emociones. Y se dio cuenta de que la resaca hacía retroceder el mar, dilatando su blanco fleco de encaje con un feroz estrépito. A su espalda, el heroico poniente se dispersaba en oro sobre el caserío de Santo Domingo. Buscando un horizonte más irreprochable, su mirada se enfrentó al puerto de Beata. Bajo una nube de gaviotas se erguían en él las arboladuras de una carabela y una nao con sus velas y foques sin desplegar. Por sus jarcias subían y bajaban rudos marineros con canciones en las que pregonaban no querer ligaduras de poder, tierra, astro o viento. Aquel deseo de sobreponerse a la vida contrariada le sugirió a Ana que, para esquivar las espinas de su suerte quizá también ella sólo necesitaba arrojarse a ojos ciegas en lo que le demandaba su inexorable compromiso matrimonial. El único fin de la vida consiste en ser auténticamente lo que somos, y llegar a ser lo que somos capaces de ser. Así que caminó hacia la ciudad, con la indiferencia extraña de quien ha tomado una decisión definitiva. ─¿Qué son esas naves del puerto, señor Sánchez Farfán? ─La flotilla del lugarteniente del gobernador de Nueva Andalucía. ─¿Os referís a don Martín Fernández de Enciso? ─Ese es su nombre, doña Ana. ─¿Qué le impide levar anclas y partir a Tierra Firme? ─Una deuda elevada con la hacienda del rey. ─¿Bastarían dos mil florines? ─La cubrirían con creces. ─Si yo aporto esa suma, quiero que se me acepte como par en el mando de la expedición. ─Eso es imposible. ─No sé distinguir lo que es posible de lo que no lo es. ─Enciso no querrá ni hablar con vos. ─Pero sí con vos. ─No aceptará. ─¿Existe alguien más que quiera satisfacer su débito? ─No, que yo sepa. ─Entonces le interesará el trato. Está obligado a partir hacia el golfo de Urabá. Se lo prometió a Ojeda. ─Enciso es abogado. Y muy estricto con la ley. Se enriqueció con ella. ─Pero ahora no posee el dinero suficiente para cumplir su compromiso. En cambio, yo sí. ─No firmará un acuerdo con vos. No podéis obrar sin consentimiento de vuestro esposo. ─En mi matrimonio rige la separación de bienes, señor Sánchez Farfán. Soy aragonesa. ─Y, por tanto, extranjera. Os recuerdo que las Yndias son propiedad de Castilla. ─Su regente es aragonés. ─Aun así. Vuestra firma es papel mojado.
- 26. ─Pero no la vuestra. Firmad ante Enciso por mí, don Pedro. ─Creedme, es un asunto muy delicado. ─Por eso recurro a vos. ─Me siento honrado con vuestra confianza, doña Ana. Pero... ─A pesar de vuestra juventud, habéis ganado fama de hombre justo. ¿Por qué no habría de ponerme en vuestras manos? Desconfiar no es más que una muestra de debilidad. Y yo no soy débil. ─Parecéis, cuando menos, persuasiva. ─La terquedad es mi esqueleto. ─¿Tanto os interesa ese negocio? ─Sólo quiero tener la seguridad de ir a Tierra Firme. ─¡Vos! ─Mi señor esposo está con Ojeda. ─Perdonadme, doña Ana, pero vuestro propósito me parece descabellado… ─Esa flotilla debería haber partido con socorros para la expedición hace ya un año. Y una deuda logra que puedan estar pereciendo en este mismo instante trescientos hombres. ¿Os parece eso más cuerdo? ─En caso de extrema necesidad, Ojeda hubiese mandado aviso. ─En estos mares hay muchos naufragios. ─Suponiendo que Enciso aceptase... ─Aceptará. Si llega a Urabá con las provisiones acordadas, será alguacil mayor. ─Pero, vos... Una mujer sola, ¡entre aventureros!... ─Todos lo somos en Yndias. ─Señora, no os imagino en tierras salvajes, rodeada de hombres a los que les falta... ─En Castilla, todos vivimos de lo que nos falta. ─¿No teméis el escándalo? ─Mi deber es seguir a mi marido, reunirme con él y compartir su suerte hasta que la muerte rigurosa nos separe. Haced el favor de venir a mi casa. Os entregaré el dinero. Formaban la expedición ciento cincuenta hombres en total. Sesenta iban a bordo de la “Virgen del amor hermoso”: una carabela de ciento veinte quintales, veinte varas11 de quilla, nueve de manga y veintisiete de eslora, defendida por dos culebrinas. La tripulación se apretujaba hacinada entre armas, herramientas, arcones, barriles, veinticuatro canes, cuatro yeguas y nueve caballos. El resto llenaba “La Sanluqueña”: una nao de doscientas toneladas, cargada con seis falconetes12, veinticuatro mulas, cincuenta gallinas, una piara de cerdos, un rebaño de cien ovejas, y veintisiete arrobas de provisiones y simientes. Fueron necesarias seis jornadas de gran barullo para estibar cada cosa en su sitio. Al amanecer de un día de mediados de septiembre, palpitando de emoción, Ana subió a bordo de la carabela. Con la debida cortesía, el bachiller don Martín Fernández de Enciso la recibió al extremo de la escala y la ayudó a saltar a bordo. Era un hombre digno y reservado, cuyo rostro cetrino enmarcado en larga cabellera negra ensortijada estaba animado por un profundo sentimiento muy difícil de definir; acrisolado en la expresión reprobatoria de sus ojos castaños y sin huella alguna de 11 Vara: Medida lineal equivalente a 83, 59 centímetros. 12 Falconete: Pieza de artillería de pequeño calibre que arrojaba bombas de kilo y medio.
- 27. alegría en la boca. Se le notaba un cierto desdén, como si extendiera a su alrededor un círculo repelente a las aproximaciones. Pese a carecer de alguna experiencia como capitán de navío, estaba considerado una autoridad en astronomía y un excelente geómetra con habilidad especial para medir el aire. Había estudiado concienzudamente los portulanos catalanes y los mapas italianos, y sabía de memoria el “Almanaque” de Abraham Zacuto, el medio más avanzado para calcular con precisión la longitud en que debía navegarse. Durante la única entrevista que había mantenido con él, Ana había percibido en la precisión de sus palabras el sarcasmo de quien aguijonea a los demás para restañar las punzadas de su corazón herido por el mundo. Mientras un grumete se ocupaba de acomodar el arcón de la joven en una exigua cámara bajo la toldilla de popa, Enciso le presentó a once caballeros agrupados en el castillo de proa: Juan de Vegines, Diego de la Tovilla, Bartolomé Hurtado, Diego de Albítez, Esteban Barrantes, Jorge Sánchez-Gallo, Alfredo Bernaldo de Quirós, Juan de Valdivia, Benito Palazuelos, Andrés Garavito y Hernando de Argüello. Sobre sus cotas de malla vestían ricos mantos con capucha. En los graves modales de todos ellos se adivinaba que algo oculto les confería una estoica determinación y que estaban acostumbrados a practicar el lujo del coraje. También la cumplimentaron los tres jefes de la tripulación: el maestre Martín Zamudio ─un vasco de casi seis pies 13 de altura, con rasgos de infinita vaguedad en un cutis que tiraba a pecoso, pelo castaño lacio, ojos dormilones, con formas relativamente ligeras y músculos que prometían una fuerza extraordinaria─; el piloto Codro Tarcento ─un friulano de cuerpo enjuto y correoso, modales delicados y una expresión de veracidad sin reservas en el rostro─; y el contramaestre Sabino Ábrego ─un navarro corpulento, de vasto abdomen y ancha bóveda craneal de idealista. Finalmente, Enciso le presentó a fray Andrés de Vera, el capellán de la hueste: un franciscano epiceno, fofo y de mirada bovina, con ademanes blandos y encarnadas manchas de goloso en la nariz y las mejillas. La voz del contramaestre, haciendo bocina con sus manos, gritó: ¿Somos aquí todos? La tripulación le respondió: ¡Dios sea con nosotros! A lo que replicó Zamudio: Salve, digamos, que buen viaje hagamos. En gran desconcierto de tonos cantaron la Salve. Sonaron luego sobre cubierta las órdenes rápidas y los silbatos. El áncora se zafó del fondo y en un instante colgaba de la proa, goteando agua y cieno. Un joven gaviero, llamado Cristóbal de Valdebuso, empezó una copla: Galeras de Castilla surcan la mar. Mis pensamientos las hacen volar. La marinería, ascendiendo por los flechastes para fijar bolinas y obenques, continuó a coro: Mis penas son como ondas del mar, que unas se vienen y otras se van; de día y de noche guerra me dan. Tras desplegar las velas, las dos naves emprendieron rumbo a suroeste. La carabela se balanceó en la gran ondulación del océano. La botavara tiró violentamente de las garruchas y todo el barco crujió, rechinó y se movió. Ante los ojos de Ana el mundo entero dio vueltas vertiginosas. Se asió con fuerza 13 Pie: Medida de longitud equivalente a 28 centímetros.
