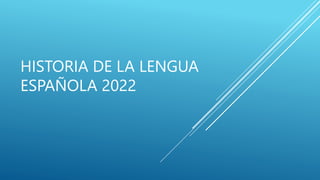
Historia de la lengua española 2022.pptx
- 1. HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 2022
- 2. 1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS LENGUAS DE ESPAÑA La situación lingüística en la Península Ibérica antes de la llegada de los romanos estaba caracterizada por la presencia de una serie de lenguas dispersas: el tartesio (sur de Portugal y oeste de Andalucía), el ibérico (este de Andalucía, todo el Levante y parte de Aragón), el vasco (llegó a ocupar el actual País Vasco español y francés, Navarra, La Rioja y gran parte de los Pirineos), el celtibérico (centro de la Península) y el lusitano (Portugal). También influyeron el fenicio y el griego por las colonias que se establecieron en las costas peninsulares y por la actividad comercial que mantuvieron en ellas. Algunos topónimos: · Celtas: Segovia (Segovia), Segontia (Sigüenza), Alcovindos (Alcobendas, “corzo blanco”), etc. · Fenicios: Gadir (con los romanos, Gades; y Qadis con los árabes), Malaka (Málaga), Ebusus (Ibiza), Hispania (que significa “tierra de conejos”), etc. · Griegos: Lucentum (Alicante), Rhode (Rosas), etc.
- 3. Principales pueblos prerromanos de la Península Ibérica
- 4. Situación lingüística en la Península Ibérica en el siglo X
- 5. Situación lingüística en la Península Ibérica en el siglo XIII
- 6. LOS PUEBLOS GERMÁNICOS. LOS VISIGODOS Durante el siglo III, el poder militar, político y económico de Roma se debilita. Esta debilidad permitió la aparición y establecimiento en los territorios septentrionales y laterales del Imperio de pueblos de diversos orígenes.Por lo que a España se refiere, se considera que los pueblos germánicos llegaron a la península entre el 409 y el 416. Naturalmente, no es el primer contacto entre los pueblos centroeuropeos y los hispanos. Uno de estos "contactos" tiene lugar en el siglo III, entre 264 y 272: las provincias hispánicas fueron devastadas por suevos y francos. De estos pueblos el más importante son los visigodos. Numéricamente, de cien mil a doscientos mil, superan a los demás pueblos germánicos que llegan a la Península, pero lo que realmente les distingue es que llegaron a España "romanizados", es decir, ya estaban familiarizados con la lengua y la cultura romanas. Hacía ya dos siglos que "convivían" con Roma, a veces como aliados, a veces como enemigos, ya fuese en la Dacia, en la Galia o incluso en la misma Italia. También llegan a España otros pueblos germánicos invasores como los suevos que se establecieron en el noroeste, Galicia. De los alanos sabemos que cruzaron los Pirineos (Puerto del Alan, Huesca) y que llegaron a ocupar los territorios centrales de la Península (Villalán, Valadolid). Los vándalos se establecieron principalmente en la España occidental para pasar luego a las tierras del valle del Guadalquivir (Andalucía < vándalos; vandalismo, hacer el vándalo). Estas tierras, las más ricas, las más romanizadas, recibieron ayuda de Roma que envió las huestes visigodas establecidas en el sur de Francia, en Tolosa para defender la Bética y expulsar a los vándalos.
- 7. INFLUENCIAS LINGÜÍSTICAS GÓTICAS Los elementos germánicos del español no tienen su origen en estas invasiones o en el contacto con los visigodos durante 300 años hasta la llegada de los invasores árabes. El vocabulario germánico del español es común a las demás lenguas de la Romania y fue introducido a través del latín, por lo que su evolución hasta el español sigue de cerca las normas fonéticas que siguió el latín vulgar. 1. Se pierde la /h/ como venía haciendo ya el latín vulgar hispano desde el siglo I a.C.: helm > «yelmo», *spaiha > «espía», harpa > «arpa», *hrapôn > «rapar», haribergo > «albergue». 2. El sonido inicial [w] es sustituido por [gw]: wardôn > «guardar» (esta sustitución se sigue haciendo en el español moderno con los extranjerismos w- (güisqui, sangüich). 3. El sonido /θ/ de los germanismos se transformó en /t/: thriskan > «triscar» (El sonido /θ/ no aparece en el español antes del Siglo de Oro (1550-1650). 4. En cambio, la oclusiva sorda no se sonoriza *hrapôn > «rapar», spitus > «espeto», reiks > «rico». Esta particularidad se debe probablemente a que las oclusivas sordas góticas eran aspiradas, por lo que se equipararon a las geminadas latinas. (Véase 5.1.2.3)
- 8. Las demás voces germánicas que entraron en el español pero no a través del latín, lo hicieron a través del francés u otras lenguas. Este vocabulario lo compone una cantidad importante de términos militares o bélicos y otros muchos de índole diversa. Militares o bélicos como alabarda, arenga, banda, bandera, bandido, bramar, brida, dardo, esgrimir, espía, espiar, espuela, estaca, estoque, estandarte, estribo, flecha, grupo, guadañar, guarda, guardia, guardar, guarecer, guarnecer, guerra, guiar, heraldo, mariscal, sable, tramar, tregua, yelmo. Otros relacionados con la vida doméstica, personal, social etc. como agasajar, adobar, afanar, albergue, arenque, arpa, ataviar, bala, banco, banda, bando, barón, blandir, botar, brasa, brote, bruñir, buque, burgo, cofia, desmayarse, embajador, escanciar, escarnecer, escarnio, esgrimir, esmalte, esquila, esquina, falda, fango, feudal, fieltro, iltro, flete, fresco, fruncir, galardón, gallardo, ganso, guadaña, guante, giunda, guisa, guisar, hato, hucha, jabón, jardín, loba, ozano, marta, orgullo, parra, rapar, robar, ropa, rostir, rueca, sala, sayón, tapa, tejón, toalla, toldo. Se han de mencionar también, como de origen germánico, los adjetivos blanco, fresco, listo, gris y rico.
- 9. TOPONIMIA GERMÁNICA En toda la Península se encuentran unos 2.400 topónimos de origen germánico. Casi todos los topónimos visigodos proceden de un término germánico que sufre una evolución fonética romance. Pueden ser de dos tipos: 1. Nombre genérico latino (castrum, villa) combinado con un nombre propio germánico: castrum Sigerici > Castrogeriz, villa Favila > Villafáfila, palatium Frugildi > Palafrugell, Valderrodrigo, Villabermudo, etc. 2. Derivados de un nombre germánico con evolución romance: -reiks > -ricus > -rigo > -ris > -riz: Aldariz, Gandariz, Mondariz -gild > -gildus > -gild > -gil: Arbegil, Frogil, Fuentearmegil Adaufa, Adaufe, Cachoufe (-wulfs); Adamonte, Aldemunde, Rexmondo, Baamonde (-*munda > -mundus) y Gondomar, Guimar (- marhs > -mar). La presencia de los otros pueblos germánicos queda reflejada en algunos topónimos: suevos: Puerto del Sueve (Asturias), Suevos (La Coruña), Suegos (Lugo) alanos: Villalán (Valladolid), Puerto del Alano (Huesca) vándalos: Andalucía < al-Andalus, Bandaliés (Huesca) y Campdevanol (Gerona).
- 10. Los antropónimos germánicos suelen estar formados por dos nombres cuyos significados diferentes se combinan para formar uno nuevo: Alfonso (hathus, 'combate' + funs, 'dispuesto' = «dispuesto a todo»), Fernando (frithus, 'paz' + nanths, 'intrépido' = «aliado audaz»), y otros muchos como: Guzmán («hombre bueno»), Elvira («alegre y fiel»), Rodrigo («afamado y poderoso»), Adolfo (adal, 'noble'; wolf, 'lobo', 'guerrero'), Alberto, contracción de Adalberto (adal, 'noble'; berht, 'brillo'), Alfredo (aelf, 'elfo'; read, 'consejo', o adal, 'noble'; fred, 'protección'), Álvaro (all, 'todo'; wars, 'prudente'), Carlos (karl, 'hombre libre'), Eduardo (od, 'felicidad'; ward, 'guardián'), Enrique (heim, 'casa'; rik, 'poderoso'), Federico (frid, 'paz'; rik, 'poderoso'), Guillermo (will, 'proteger'; helm, 'yelmo'), Gustavo (gund, 'batalla'; staf, 'bastón'), Ricardo (rik, 'poderoso'; hard, 'fuerte'), Rodolfo (hlod, 'gloria'; wolf, 'lobo', 'guerrero'), Rodrigo (hlod, 'gloria'; rik, 'poderoso'), Bermudo, Manrique, Ramiro, Ramón, Rosendo, etc.
- 11. la presencia de los pueblos germánicos no tuvo una gran importancia ya que su legado está compuesto de una pocas palabras. En cambio, para la historia externa, la época visigoda marcó dos pautas esenciales: 1. durante estos siglos posteriores a las invasiones bárbaras -entre ellas las de los visigodos- las comunicaciones, tanto internacionales como interregionales, quedaron interrumpidas. Al desaparecer los contactos entre Hispania y las demás provincias romanas, en la Península el latín tuvo un desarrollo diferente. Igualmente, las diversas regiones peninsulares perdieron contacto entre sí y empezaron a desarrollar la diversidad de lenguas que aún hoy podemos encontrar. 2. los visigodos consiguieron crear un concepto unitario de España (una lengua, una religión, un sistema jurídico y un ejército común a todo el territorio). Este concepto será de especial importancia tanto durante la Reconquista, que cronológicamente les sigue, como durante los demás siglos hasta la actualidad, con todas las implicaciones que este concepto de unidad nacional ha tenido para la lengua.
- 12. El léxico español de procedencia árabe constituye, aproximadamente, un 8% del vocabulario total. Puede decirse que casi todos los campos de la actividad humana cuentan en español con arabismos. Los adjetivos de origen árabe, son escasos; entre ellos se cuentan: asesino, baldío, carmesí, garrido, mezquino y zalamero. Entre los verbos se encuentran: halagar, recamar, acicalar. Partículas de origen árabe son: hasta, ojalá. Sin embargo, la gran mayoría de las palabras de origen árabe son sustantivos. Muchos de éstos, como puede verse en los siguientes ejemplos, comienzan por al-, el artículo definido árabe, que quedó incorporado al sustantivo. Algunos tienen la forma que el árabe les dio, pero proceden de otra lengua. 1) administración: «aduana», «albacea», «albarán», «alcalde», «alguacil», «alquiler», «arancel», «tarifa»; 2) hogar: «alacena», «albóndiga», «albornoz», «alfiler», «alfombra», «almíbar», «almirez», «almohada», «alhaja», «jarra», «taza»; 3) agricultura: «aceituna», «acelga», «acequia», «acerola», «albaricoque» (lat. praecoquis), «albérchigo» (tomado originalmente del latín malum persicum, 'melocotón', y modificado por el árabe), «alcachofa», «alfalfa», «algarroba», «algodón», «aljibe», «altramuz», «alubia», «arroz» (del persa), «azafrán», «azú¬car» (del lat.sucrum,] «azucena», «berenjena», «espinaca», «naranja»(persa), «noria», «sandía», «zanahoria»;
- 13. 4) arquitectura, arte y música: «alcantarilla», «alcoba», «almacén», «azotea», «zaguán», «laúd», «tambor», «zoco»; 5) militar: «algarada», «alarde», «alcaide», «alférez», «almena», «atalaya», «adarga», «azote», «barbacana», «faca», «rebato», «zaga»; 6) medidas: «arroba», «azumbre», «fanega», «quintal»; 7) oficios: «albañil», «alfarero»; 8) científico: «algoritmo», «guarismo» en Geometría; «cifra» y «álgebra» en Matemáticas; «alcohol», «álcali», «alambique», «alquitrán», «azufre» en Química (o Alquimia), «cenit» en Astronomía, «nuca» o «jarabe» en Medicina, etc.