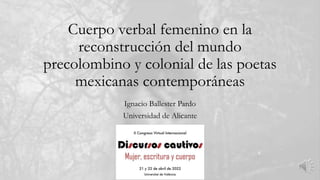
Cuerpo verbal femenino en la recuperación precolombina y colonial de las poetas mexicanas contemporáneas
- 1. Cuerpo verbal femenino en la reconstrucción del mundo precolombino y colonial de las poetas mexicanas contemporáneas Ignacio Ballester Pardo Universidad de Alicante
- 2. Introducción • @buena.bestia • CORPYCEM. • Cristina Rivera Garza: la enunciante: Antígona González (2012) de Sara Uribe. • Fricciones (2016) de Maricela Guerrero. • Vergüenza (2017), de Martha Mega: un (se aceptan sugerencias) preferiría que no utilizaran artículos gramaticales con género ni ciertos sustantivos monstruo por ejemplo el español es cruel como los barbados que lo trajeron y que fueron amados a pesar de su sed enferma y yo sin ser un monstruo ni enfermo nadie me ama rasura la barba herencia de mi tata violador que mi abuelita quiso mucho (16)
- 3. Anaité Ancira García (Ciudad de México, 1980). • En play, pausa, rec, mute, dentro de la sección “pausa”, advertimos el subapartado “Después del ruido de la puerta”, cuyo poema “El ruido de un avión” trata a sor Juana Inés de la Cruz. En cinco partes, sin desatender la construcción del yo lírico que caracteriza al libro, la monja jerónima protagoniza los textos breves, numerados en arábigo. A ella se dirige el yo en primera persona. A diferencia del primero, los poemas se valen de notas a pie de página que relacionan la sexualidad, la genealogía y, al mismo tiempo, la identidad del sujeto femenino con la gastronomía. Destaca la rima consonante, a la manera de un rap desde el conjetural onanismo del personaje novohispano a la coincidencia que parece existir entre el acto amoroso y los pasos que requiere la preparación de un plato. Las recetas de platillos típicos mexicanos, citadas fielmente en la parte baja del texto, con una tipografía diferente, se fusionan con comentarios, interpretaciones o connotaciones propias del albur del país con más hispanohablantes. Se establece de tal modo una lectura erótica del arte culinario que también atrajo a la autora de Primero sueño para atender, desde el presente, la presencia que tienen ambas artes en el placer (CORPYCEM: en línea).
- 4. play, pausa, rec, mute (2018)
- 5. Elvis Guerra (Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 1993). • Su origen se halla en la época precolombina y llega a nuestros días, no solo en lo erótico y en sus funciones comunitarias sino en sus manifestaciones lingüísticas y artesanales. entre las muxes se distinguen aquellas que practican el sexo activo con hombres, es decir, las que incluyen la penetración. Estos muxes se conocen como ramoneras: aquí encontramos el significado verdadero del título” (Néstores, 8).
- 6. Ramonera (2019), “Ti muxe´nga / Un muxe es” (16-19) Muxe´ nga ti binni huala´dxi´ rini´xcaanda´ naca ti Nunaxido´ […] Muxe´ nga ti bidaani´ sicaú guiza´ dxi´ba saca. Muxe´ nga ti gui´chi´ bitiee Goya. […] Muxe´ nga ti diidxaguie´ qui ziuu dxi gati´. Muxe´ es un indígena que se sueña princesa […] Muxe´ es un huipil de terciopelo, carísimo. Muxe´ es un grabado de Goya. […] Muxe´ es un poema que nunca morirá.
- 7. “Yagañee ra gundani ca lisaa xtinne´ / Árbol genealógico” (60-63) Manihuiini´ la zulua´ gupa tobi, manihuiini´ si guca xtinne´ nga ti bihui bisirooba´ jñaabiida´, ya, guapadxiichi´ be xa bihui ne laaca laabe biitibe laa, raqué biziide´ guendaranaxhii nga gapa miati´ xiixa ne laaca laa gulaani gabiá. Laaca guzayania´ ti badunguiiu, qui redasilúdi naa pa Damián ngue labe pa zaque rabicabe laabe, ni nanadxiichepia´ nga laasibe bidiibe naa tindaa gueta dxi gucadu tobisi. pa rietenaladxe´ Pedro la? Rietenaladxe´ pue. Xis inga ma gadxé diidxa´ laa, cadi nuaa guinie´ nga. Laguiaana raca, ma chaa ndi´. Mascotas, creo que también una, en realidad la única mascota que tuve era el cerdo que mi abuela crió, sí, a ese cerdo lo cuidó tanto para matarlo ella misma, ahí entendí el concepto de amor: cuidar algo para después destruirlo. Ah, también tuve un novio, no recuerdo si se llamaba Damián o ese era su apodo, pero puedo decir con certeza que fue el único que me compartía su torta en el receso. ¿Que si me acuerdo de Pedro? Claro que lo recuerdo. Pero ese ese otro asunto, no quiero hablar de eso. Ahora no.
- 8. Clyo Mendoza (Oaxaca, 1993). Yo viví en algunas comunidades indígenas porque mi madre es maestra rural y creo que muchas de las dificultades que los pueblos indígenas atraviesan en este momento, no sólo en México sino en todo el mundo, sólo son soportadas porque su cosmogonía y su visión de mundo contiene una fe y una sabiduría que nosotros los mestizos, los colonizados, hemos ido perdiendo en nuestra obsesión por el mundo racional, un mundo que nos permite justificar nuestra existencia, el frívolo mundo de las explicaciones. […] construyo los libros caracterizando las voces líricas como si fueran personajes de una novela. En Silencio, cuando hay verso es porque la madre es la que canta, o son los muertos, o son voces colectivas. El verso es más contundente y, como es obvio, la prosa es más explicativa. Ni la madre muerta, ni los muertos mismos, ni las voces de las mujeres que lloran en grupo a sus hijos podría ser explicativa, su dolor sólo puede ser escrito en algo que se aproxime al canto (2019b: en línea).
- 9. Silencio (2019) En la cocina los muros se levantan. Mi madre muerde un pedazo de papa mientras llora. No me atrevo a mirarla. Si aquí no se llora por qué ella hunde su rostro en las lágrimas como en un sepulcro. Cállate madre, o vendrá él a callarte. No se lo digo. Sorbo con ruido el agua para quitar el silencio de campo que nos ensarta (11).
- 10. “Cuarto canto del ave”
- 11. Conclusiones • Genealogía de sujetos poéticos femeninos en el tercer milenio sin desatender por ello de manera implícita la labor de la Malinche, sor Juana o Rosario Castellanos; vigentes en promociones recientes como Kyra Galván, Maricela Guerrero o Sara Uribe. • Hibridez genérica. • Una receta de cocina novohispana puede entenderse como relato erótico, con Ancira. • El estereotipo de la princesa modifica el estereotipo del binomio sexual colonialista que supera la comunidad muxe, con Guerra. • En el ámbito rural Mendoza traza la cosmogonía indígena en torno a la muerte.
- 12. Cuerpo verbal femenino en la reconstrucción del mundo precolombino y colonial de las poetas mexicanas contemporáneas Ignacio Ballester Pardo Universidad de Alicante
