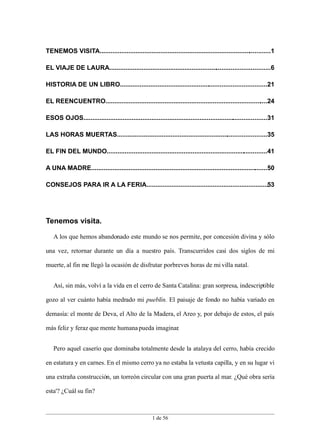
De mis-cosechas
- 1. TENEMOS VISITA................................................................................................1 EL VIAJE DE LAURA..........................................................................................6 HISTORIA DE UN LIBRO..................................................................................21 EL REENCUENTRO...........................................................................................24 ESOS OJOS.......................................................................................................31 LAS HORAS MUERTAS....................................................................................35 EL FIN DEL MUNDO..........................................................................................41 A UNA MADRE...................................................................................................50 CONSEJOS PARA IR A LA FERIA....................................................................53 Tenemos visita. A los que hemos abandonado este mundo se nos permite, por concesión divina y sólo una vez, retornar durante un día a nuestro país. Transcurridos casi dos siglos de mi muerte, al fin me llegó la ocasión de disfrutar porbreves horas de mi villa natal. Así, sin más, volví a la vida en el cerro de Santa Catalina: gran sorpresa, indescriptible gozo al ver cuánto había medrado mi pueblín. El paisaje de fondo no había variado en demasía: el monte de Deva, el Alto de la Madera, el Areo y, por debajo de estos, el país más feliz y feraz que mente humana pueda imaginar. Pero aquel caserío que dominaba totalmente desde la atalaya del cerro, había crecido en estatura y en carnes. En el mismo cerro ya no estaba la vetusta capilla, y en su lugar vi una extraña construcción, un torreón circular con una gran puerta al mar. ¿Qué obra sería esta'? ¿Cuál su fin? 1 de 56
- 2. Bajé del cerro por el costado de levante y desde mi privilegiada posición admiré mi playa de San Lorenzo, esa en cuya arena los rapazucos del Instituto hacían dibujos y cuentas. Llamó mi atención el gran número de carros en las calles; supongo que movidos por una máquina de vapor o similar, porque ninguno tenía caballos ni enganche para los mismos. Por una pendiente calle llegué a San Pedro, pero no el mismo de antes: aunque similar en el exterior, aparentaba menos antigüedad que la iglesia donde recibí el bautismo. Curioso como soy, pregunté a un anciano quien, amable y sorprendido a la vez, respondió esto: - - ¡Ay, fíu, eso fue cosa de la guerra! Una cosa muy triste, hijos contra padres, hermanos contra hermanos, vecinos contra vecinos... ¡La guerra! Palabra terrible, más aún si es entre parientes... Recuerdo otra guerra, muy lejana ya, contra el invasor francés: las idas y venidas a Gijón, la huida y la última parada en Puerto de Vega... Dolor, frío, miedo... Abusé un poco más de la amabilidad del hombre y le pregunté por varios edificios y lugares que podía divisar desde el Campo Valdés: el Ayuntamiento, la Pescadería, La Arena... - ¿Y aquel gran monte del fondo? ¿Es un coto? ¿Acaso son los jardines de un palacio? - ¡Quita p 'allá! ¡Jardines! ¡Ye el parque de Isabel La Católica! Ahí llevo mucho al nietu, pa que vea los pavos... ¿ Ud. ye de fuera, verdad? - No, soy de Gijón, nacido en el Barrio Alto, pero hace años que no piso mi tierra. - ¡Yo diría que hay siglos! ¡Mira que no conocer el parque! ¿No será Ud. 2 de 56
- 3. carbayón? Despedí agradecido al buen hombre, y caminé bajo los balcones de la Casa de Valdés hasta la plazoleta donde vi mis primeras luces. Allí estaba la casa donde fundamos el Instituto, y el solar de mis mayores, pero no los árboles que amorosamente planté en el lugar, sustituidos por plátanos, ni el hórreo. Junto a la puerta principal leí lo siguiente: Museo Casa Natal de Jovellanos. He aquí, pues, que mis vecinos, mis hijos, no me habían olvidado. Impaciente por averiguar cuáles de mis recuerdos pervivían dentro de aquellos muros, atravesé el umbral y llegué al patio: ¡oh, cuanto había cambiado! No quedaba allí nada de mi antigua posesión. Interrogué a una hermosa moza que parecía estar al frente de aquello, y me explicó que hacía unos treinta años que se había restaurado la casa, respetando sólo las paredes exteriores. Que se había dedicado a Museo Municipal. Que tenía una notable colección de pinturas y esculturas, propias y procedentes de legados particulares, así como libros y otros recuerdos del ilustre Patricio (es decir, mios). Abandoné el lugar con sentimientos contrapuestos: agradecido al pueblo de Gijón por haber mantenido vivo mi recuerdo, ya la vez un tanto disconforme con las obras hechas en mi solar. Alcancé a ver el Ayuntamiento y su agradable plaza. El palacio del Marqués de San Esteban, también Museo. En el interior bien poco restaba de sus moradores: de las paredes colgaban extrañas pinturas y en la Colegiata, según me dijo un alguacil dan conciertos. ¡Museos, música! ¡Señal de que mi pueblo es rico en cultura, que es el mayor tesoro de las naciones! El pozo de La Barquera y unas casas altísimas en el solar de la capilla. La dársena había sido rellenada en parte para asentar unos jardines. Había muchas barcas y navíos e incontables carros a ambos lados de la calle: todos de metal; las ruedas ya no eran de madera; tenían grandes ventanales y las butacas del interior aparentaban ser muy cómodas. Por el número de ellos que había visto hasta entonces, supuse que todos los 3 de 56
- 4. gijoneses debían tener al menos uno de estos carros. ¡Otra señal de gran prosperidad de mi pueblo! Aunque había gran riesgo de ser arrollado por una de estas máquinas... En un ameno paseo, ornado con arbolillos, entablé conversación con un joven, que dijo ser bachiller y estudiante de Economía. Me comentó que la región, y la villa en particular (él dijo "ciudad") habían pasado largos años de decadencia: el comercio, las manufacturas, los oficios. se arruinaban. Afirmó que ya había una tímida recuperación, pero que tenían más facilidad para encontrar trabajo los artesanos y obreros que los estudiantes. El amable joven se rió cuando le pregunté que "dónde anclaban ahora los grandes barcos”: - - Este puerto sólo se usa para barcos de recreo. Los grandes, y los pesqueros recalan en El Musel. Estos días hay muchas discusiones sobre si se debe ampliar o no, parece que la obra va a tener bastante repercusión en la naturaleza... Me despedí cortésmente del joven. Advertí que los gijoneses no habían perdido esa bondad que les hace acoger a los forasteros (ya los retornados como y yo) con los brazos abiertos. Pasmé ante la visión de] Musel y los enormes barcos (¿de vapor?), algunos aguardando en el exterior su turno. ¡Qué bella visión de progreso! Más, ¡cuanto cuidado habrán de tener los gobernantes del país, a la hora de decidir el modo de mejorar el puerto, conciliando las necesidades de la industria y el bienestar de los ciudadanos! Volví la vista, y hallé un populoso barrio sobre lo que fuera la playa de Pando. Infinidad de tejados, ya lo lejos la visión de altas torres, unas anchas, otras esbeltas, algunas vomitando columnas de humo. ¡Qué distinto te veo, Gijón! ¡A cuantas metas que en su día soñé para ti habrás llegado! ¡Cuantas otras ilusiones habrán quedado ya en el camino, o serán inalcanzables! 4 de 56
- 5. ¡Qué más puedo decir, sino que el día no bastó para conocer todas las novedades de la villa! A grandes carreras recorrí la calle Corrida, en obras, conocí el monumento que mis hijos habían erigido en la vieja plaza del Infante, lloré la pérdida de la hermosa Puerta de la Villa, me alegré al ver mi Instituto intacto, ampliado y dedicado a menesteres culturales, paseé por el monte de Begoña, admiré los grandes edificios de la nueva ciudad... Ante tanta novedad... ¿ Qué puedo hacer, sino esperar que la benevolencia del Altísimo me conceda el honor de otra visita? 5 de 56
- 6. EL VIAJE DE LAURA I Pocas horas pasaron desde que Laura llegó por vez primera a Los Alcázares. Un breve paseo por la playa despejó las dudas y temores arrastrados durante todo el viaje y le hizo olvidar el enfado de su familia ante su inesperada decisión: ir sola de vacaciones. Cuando Laura era joven quería ser mayor para tener autonomía y no sufrir la férrea disciplina de sus padres, propia de una época donde la gran mayoría de las familias se organizaban y vivían conforme a una norma no escrita de absoluta sumisión al cabeza de familia. Ahora que peinaba canas y tenía todo el tiempo del mundo para si, con los hijos criando canas y los nietos criados y el pobre Pablo (Q.E.P.D.) reposando en el cementerio de San Esteban, ahora que tenía experiencia de la vida y raciocinio bastante para cuidarse por si misma, resultaba que su propia familia no había entendido su decisión, tachándola poco menos que de loca. A pesar de que el siglo XX acababa de expirar, en muchos lugares de su Asturias natal, especialmente en zonas rurales como su parroquia, pervivían comportamientos y pensamientos anticuados, verdaderas rémoras del pasado. Uno de ellas era la consideración de la mujer como algo secundario frente al hombre, ya fuese padre, hermano o marido. En cualquiera de aquellos pueblos de postal, perdidos en las laderas de la cordillera Cantábrica, la hembra nacía para ayudar desde muy pequeña en las tareas del hogar materno, para ser cortejada por algún vecino o pariente de total confianza de la familia (más valorado cuanto más cercano era su pueblo de origen), para administrar el hogar conyugal mientras el esposo ganaba el jornal en la mina o atendía la 6 de 56
- 7. modesta hacienda, para sufrir varios abortos (en los que algo tenía que ver, probablemente, el agotador trabajo diario, sumado a la deficiente alimentación) y criar varios hijos, y después de estos, los nietos, y finalmente para cuidar al marido, que por sufrir desde muy joven la esclavitud del campo y de la mina solía enfermar y abandonar este mundo antes que su mujer. La labor diaria de personas como Laura era fundamental en el hogar, pero por ser algo que se consideraba implícito en la condición femenina, no era nada valorada por los demás. La gente de su entorno creía y quería hacerle creer que su papel en la vida se reducía únicamente a mantener el puchero caliente, la ropa limpia y el coño disponible (con perdón) según el capricho de su esposo. Poco habíamos avanzado desde los tiempos de la abuela Felipa, aquella que había parido nueve hijos y que cada vez que bajaba a la Villa los días de mercado, tenía que aguantar el chiste fácil de Eduardo, su cónyuge: "Aquí venimos diez y la ponedora". La ponedora. Como si fuese una gallina, como si su único valor fuese el traer niños al mundo... Menudo imbécil. Pero claro, la mujer podía hacer de todo menos pensar y decir más de la cuenta, así que cuando en el corrillo que se formaba al caer la tarde en la plaza del pueblo, alguien (generalmente del sexo masculino) contaba anécdotas como la anterior, las mujeres esbozaban una sonrisa cómplice, como ignorando el desprecio hacia ellas que latía en el interior de aquellas historias, surgidas de las más profundas cavernas del machismo dominante en la aldea. Otro ejemplo de esa rancia forma de pensar era el rechazo a lo que con los años se llamaría "la liberación de la mujer": así, en el valle se tenía noticia de que en las ciudades, sobre todo de la América, había mujeres que fumaban, que intentaban competir con el hombre en oficios masculinos y hasta osaban separarse si el hombre no las trataba bien. 7 de 56
- 8. Noticias como estas, conocidas por boca de los emigrantes retornados con la escasa fortuna de enormes baúles llenos de chucherías y algo de calderilla en los bolsos, hacían santiguarse a los mas viejos, lamentando el rumbo de los nuevos tiempos que, sin duda, habría de llevar a una catástrofe de la civilización. II Esa era la norma desde que el caballero García había expulsado las huestes moras de las tierras del valle, allá por los primeros años de la Reconquista, tal y como contaban los viejos una y otra vez junto al fuego del invierno. Laura había visto la primera luz del sol en una pequeña aldea del sur de Asturias, rodeada de grandes bosques de castaños y robles, en un valle cerrado por una formidable peña que ocultaba los pasos de montaña a la vecina Castilla. Su familia se dedicaba a la labranza y la ganadería, trabajando algunas huertas y prados en su mayor parte arrendados por el señor de un pueblo cercano, poderoso propietario al que los vecinos del valle conocían por el descriptivo nombre de "el amo", quien residía la mayor parte del año en Madrid, pasando algunas temporadas en su casa solariega, en compañía de su hermano y su anciana madre. La infancia había sido breve: el recuerdo más frecuente era la sensación de abandono por parte de los padres, y su imagen imborrable el encierro de todos los hermanos (ocho) en un cuarto de la casa mientras los progenitores laboraban en el campo. Muchas veces se repitió el mismo cuadro, con el fondo invariable de una ventana enrejada, única salida a la libertad de la calle, y el molesto olor a orines o heces cuando los más pequeños se lo hacían encima. Luego siguió la rudimentaria instrucción en la pequeña escuela habilitada en un cuartucho de la iglesia parroquial, impartida por un maestro que esporádicamente (cuando 8 de 56
- 9. el cura no lo veía) intentaba sembrar en las mentes infantiles la semilla del republicanismo, el laicismo y la justicia social. En las horas en que no asistía a la escuela (que eran las más), Laura ayudaba a las tareas domésticas: atender los animales, lavar y coser la ropa, amasar y cocer el pan, cocinar, cuidar a los hermanos pequeños... En determinadas épocas los trabajos se multiplicaban: por el verano, se segaba y recogía la hierba de los prados y se subían las vacas a los pastos de las montañas; en el otoño, se recogían las avellanas, las manzanas y las castañas y se bajaba el ganado a los pueblos; por el invierno, se tejía diariamente al calor del lar y se atendía a los animales en las cuadras; en la primavera, se sembraban los huertos de hortalizas que se recogerían ya avanzado el verano, casi en septiembre. La vida era muy dura porque en cada casa había una familia numerosa que mantener, lo que obligaba a roturar nuevos terrenos de cultivo en los montes comunales o en los sitios más inverosímiles e improductivos y a buscar el complemento de un miserable salario por doce horas de jornada en alguna de las minas que empezaban a poblar el valle. Muy pocas eran las diversiones en aquellos días de trabajo de sol a sol: las fiestas patronales, bien fuese la de San Pelayo, allá por mayo, en una pequeña ermita aislada en el monte, o el Corpus, San Antonio, el Rosario o San Esteban, en el marco más imponente de la sólida y vetusta iglesia parroquial. Allí se asistía a la misa, con el cura recitando incomprensibles latines ante la cara de sorpresa de los santos del retablo; se subastaban los panes de escanda y bollos dulces donados por algunos vecinos (sencilla forma de financiar los gastos de la romería); las familias merendaban en el soleado prado y se organizaba el baile, a veces con gaita y tambor, a veces con acordeonista o violinista, pero siempre a la sombra de los enormes acacias que custodiaban el templo. No obstante, los padres se preocupaban mucho de la rectitud del camino de sus retoños, y aunque estos volvieran de la romería a las tantas de la noche (que nunca solían 9 de 56
- 10. ser más de las dos o las tres), no dejaban de despertarlos a las cinco o seis de la mañana, como todos los días, para atender el cumplimiento de los deberes inexcusables de cada jornada. Otra forma de escape a la monotonía de los trabajos eran las reuniones con las amigas cada tarde, pero aquí, como en tantas otras cosas, llevaban los varones más ventaja, porque estos, una vez atendidas sus respectivas haciendas, podían reunirse a fumar y jugar en la bolera, pero las mujeres, amén de coadyuvar en el sustento de la economía familiar, tenían que cumplir con las interminables tareas domésticas, de las que los hombres estaban exentos en virtud de una norma no escrita y de ignoto origen. Al final, solo restaba una hora o dos para el solaz diario, y eso cuando no era interrumpido por las voces desaforadas de la madre reclamando el cumplimiento de alguna tarea imprevista y urgente. Las riñas, por supuesto, se multiplicaban si el destinatario era una mujer y en no pocas ocasiones causaban el severo castigo de no salir ala calle ese día. En aquellas plácidas reuniones las chicas intercambiaban inocentes confidencias, improvisaban cantares de enamorados y miraban de reojo a los chicos que fumaban y platicaban orgullosamente apoyados en la pared de un pajar. A veces se comentaban las noticias recientes, como el nacimiento de algún hijo de soltera en la vecindad (suceso nada infrecuente, para disgusto de los abuelos maternos), la marcha de un joven al servicio militar (casi siempre a Marruecos), a la América (para eludir lo anterior) o a trabajar en las cercanas minas, entonces prósperas y abundantes. Era una época de transición entre el viejo mundo - el del Antiguo Régimen tutelado por los últimos vástagos de la nobleza local, propietarios de casi todas las tierras de valor del valle, y los paternalistas párrocos, recelosos ante las nuevas ideas traídas por el progreso - y el nuevo mundo, el de la industria y su nueva explotación del hombre, pero también el de la búsqueda de la justicia y la satisfacción de las preocupaciones sociales. 10 de 56
- 11. Laura pocas veces había salido del valle, pero en esas ocasiones, con motivo de trabajar las tierras de algún labriego acomodado de los pueblos bajos del concejo, había tenido la oportunidad de escuchar el discurso de ciertos revolucionarios locales que empezaban a organizar a sus partidarios bajo novedosos principios como la libertad, la igualdad, la justicia, el socialismo. Las nuevas ideas recorrieron el valle de Norte a Sur, de Este a Oeste, y prendieron en las mentes de los jóvenes que machacaban sus cuerpos y perdían la salud en el inhumano trabajo de las minas, y en las de los miserables campesinos que llegaban a la vejez tan pobres como habían nacido, trabajando de sol a sol en las tierras de la nobleza local, o en las de algún usurero local enriquecido gracias a los embargos sobre las tierras de los más pobres. Pronto llegó el encontronazo entre los nuevos vientos de igualdad y libertad y las ideas que pervivían en la mente de los más maduros. Estos veían con preocupación el entusiasmo de sus hijos por las revolucionarias ideas, opuestas a la tradición que siempre había regido la vida en el valle, y no cesaban de repetir que de aquellos cambios no podía venir nada bueno, todo era cuestión de tiempo. Sin embargo la catástrofe tardó en llegar a la aldea. La revolución de octubre no causó trastornos en la plácida vida del concejo, y los ecos de los combates en las cuencas mineras y en Oviedo quedaron muy, muy lejos. El hecho más relevante del que fue testigo Laura ocurrió al año siguiente, cuando uno de sus amigos recibió una brutal paliza en el puesto de la Guardia Civil por disfrazarse de número de la Benemérita durante el antroxu1, que por entonces estaba terminantemente prohibido. Pero las desgracias pronosticadas por los mayores de la aldea llegaron poco después con la guerra. Las mujeres, Laura entre ellas, asumieron el mando de sus haciendas, porque los varones fueron reclamados por las autoridades republicanas y las 1 Carnaval en bable. 11 de 56
- 12. organizaciones de trabajadores para servir en el combate contra los rebeldes. Alguno de ellos quedó para siempre enterrado en las trincheras de Oviedo. Aquel fue un tiempo extraño, en el que el clima se contagió de la locura de los hombres, y la lluvia dejó de caer y fue reemplazada por un sol inclemente que causó tremendas sequías y arruinó las cosechas. A esto se añadió la dificultad de adquirir comestibles, racionados debido a su escasez, transacción que requería necesariamente el vale del sindicato o de la gestora municipal. Hasta el dinero de siempre había desaparecido, y los viejos refunfuñaban al ver el papel barato que hacía las veces de moneda oficial en la región. Pronto la suerte de la guerra cambió, y los rebeldes que inicialmente iban a ser pulverizados en pocos meses, se tornaron en amenaza real para la supervivencia del Norte leal a la República. Hasta las mujeres fueron movilizadas para ayudar a fortificar las cumbres del puerto Ventana e impedir el paso por él de los facciosos. Laura subió contenta al puerto, llevando de ramal al burrito que portaba los pesados rollos de alambre de espino, ya que la inesperada visita a aquellas alturas era una inmejorable ocasión para ver a Pablo, del que se había hecho novia poco antes de estallar la guerra. Allí encontró a su amado, también a uno de sus hermanos y a más vecinos de la aldea, pero estaban irreconocibles con aquellas enormes y descuidadas barbas, los rostros quemados por el aire y el sol de los puertos y los monos sucios por tumbarse todo el día en las embarradas trincheras. Y en las montañas de caliza, entre los matorrales y rocas, Laura entregó por primera vez su cuerpo a Pablo, vencida su resistencia inicial por los constantes ruegos y el forcejeo casi violento de aquel hombre ansioso de escapar de alguna forma a las tensiones 12 de 56
- 13. y el cansancio de los interminables meses en las alturas. Fue un momento breve cuyo recuerdo, más que placentero, fue la sensación de que algo en ella había cambiado, de que su cuerpo virginal había sido manoseado por unas manos sucias de barro, sus labios carnosos besados por una boca con regusto de vino y aliento de tabaco, y de algo que entraba en ella y la dominaba de una forma casi brutal, puramente instintiva. Aquella tarde descubrió que durante el resto de su vida estaría bajo el dominio de Pablo, sería su criada durante el día y un mero cuerpo para utilizar durante la noche. En unas pocas horas descubrió el sentido de su existencia, lo que el destino le tenía deparado desde que había nacido hembra. Sabía que él la quería, pero el amor que le ofrecía de palabra y de obra convivía con la sensación de ser un objeto al servicio de su hombre, sin voz ni voto. A la noche retornó a la aldea sintiéndose en cierta forma mancillada, casi violada, pensando que las miradas de la gente descubrirían su pecado. Para mayor incomodidad la regla, esa hemorragia vergonzosa de la que todos hablaban en voz baja o con eufemismos, se retrasó bastante aquel mes, así que a la sensación de ser un objeto usado se unió el temor de estar embarazada a consecuencia de su desliz. Finalmente el frente norte cayó en manos de los nacionales, y los viejos recordaron una vez más que todo aquello era consecuencia de las locas ideas de los jóvenes, que habían pretendido alterar unas costumbres y formas de vida antiquísimas, y a consecuencia de aquellas locuras y ciertos desmanes derivados (muertes de sacerdotes, incendio de la parroquial de la Villa, asesinatos de gentes de derechas) venían ahora terribles castigos para todos. "No se podía cambiar la naturaleza de las cosas", repetían a quien quisiera escuchar. III En Los Alcázares Laura se sentó cuidadosamente en el borde de la cama y contempló un instante su Documento de Identidad posado en la mesilla. Le recordaba su primer 13 de 56
- 14. D.N.I., o cédula de identidad, o como quiera que se llamase, el que tuvo que solicitar inmediatamente después de la entrada de los nacionales en el valle. La primera medida que adoptaron los vencedores fue identificar a todos los vecinos del concejo y detectar su filiación política para depurar los elementos perniciosos para la sociedad. Muchos jóvenes y no tan jóvenes, temiendo delaciones y represalias, se ocultaron en recónditas cabañas o establos, hasta que se calmara la situación o pudieran pasarse a la zona aún controlada por la República. Otros, y Pablo con ellos, se echaron literalmente al monte, con unas pocas armas, para evitar ser capturados y fusilados, malviviendo ocultos en cuevas y bosques, con la amenaza constante de una emboscada de la Guardia Civil o de la brigada que se dedicaba a cazar rojos y que, irónicamente, estaba comandada por un tío político de Laura, deseoso de vengar la persecución que había sufrido en sus carnes meses antes por causa de sus ideas conservadoras. Fueron tiempos tan duros como los de la guerra, o incluso más. Aparte de seguir sosteniendo los hogares, ya que la mayoría de los hombres se habían echado al monte, eran prisioneros de los nacionales o servían como soldados forzosos en el ejército de Franco, las mujeres tenían que resistir la constante presión de los soldados y guardias que querían averiguar el paradero de los fugaos2, y soportar sus constantes groserías, sobre todo si se trataba de una joven guapa como Laura. Un día particularmente nefasto fue cuando el pueblo en pleno recibió la orden de presentarse en una aldea vecina, en casa de aquel amo que naturalmente ocupaba influyentes cargos en la improvisada burocracia de los nacionales, después de escapar milagrosamente de la persecución de los rojos. Y allá se encaminaron todos, ancianos, mujeres, niños y los pocos hombres presentes, la mayor parte descalzos, caminando durante tres kilómetros por una senda embarrada, hasta llegar a la orgullosa casona, ante el imponente soportal donde aparecieron unos soldados gallegos, sonrientes, borrachos, 2 En bable, guerrillero o maquis, generalmente oculto en el monte. 14 de 56
- 15. cantando y tocando la gaita. Tras unas cuantas burlas y crueldades, uno de ellos, blandiendo unas tijeras, gritó a los vencidos la frase más humillante que oirían en su vida: "Asturianos, os vamos a cortar el pelo al cero". Laura siempre tendría un nudo en el estómago al recordar todo el pueblo atemorizado llorando ante las crueles burlas de un puñado de soldados que eran tan pobres como ellos. Lo verdaderamente penoso era ver que unos y otros no eran más que marionetas manejadas por poderosos, ya se llamaran curas, terratenientes, políticos o revolucionarios. Todos, gallegos y no gallegos, eran unos desgraciados en ese momento y probablemente lo seguirían siendo el resto de sus vidas. Acostada en la cama del hotel de Murcia, el frescor de las sábanas limpias recordó a Laura una situación muy distinta: las penosas condiciones de los catres de los detenidos en el campo de prisioneros de Avilés, donde estaba confinado Pablo después de entregarse a la Guardia Civil. Pocos meses habían bastado a los fugaos para darse cuenta de que su lucha era inútil, que nada podían hacer ocultándose para siempre en el monte, como no fuera truncar irremisiblemente sus últimas esperanzas y sus vidas. Por mediación del Roxu3, un militar franquista que era pariente lejano de la familia de Laura, los derrotados pudieron pactar una rendición en un lugar señalado con garantías de no terminar ante el pelotón de fusilamiento, hecho que dio lugar a otra emotiva escena cuando las mujeres del pueblo vieron pasar en la lejanía, por la carretera del monte, la camioneta que llevaba a los detenidos: niñas, jóvenes y ancianas, arrodilladas en lo más alto de la aldea, extendían sus brazos hacia el monte, como queriendo coger la camioneta, ridículamente pequeña en la distancia, con sus manos, para liberar a sus seres queridos, entre lamentos y lágrimas. Cuanta desgracia, cuanta pena habían visto los ojos de Laura en tan pocos años, como si 3 Rojo, pelirrojo, en bable. 15 de 56
- 16. todo en su vida fuesen calamidades, las desgracias y penurias que los agoreros ancianos recordaban a diario, reprochando a los jóvenes su temeridad, su desafío a las reglas que regían el mundo, con las que nunca había pasado nada así. Por fin, tras un juicio rápido, un veredicto de culpabilidad conocido de antemano y unos años de purga de los pecados ideológicos en un campo de trabajo de Andalucía, Pablo retornó a su aldea natal con el firme propósito de dedicar el resto de su vida a trabajar, a fundar una familia y a no meterse en política, por lo menos mientras viviese el caudillo. Así, poco tiempo después Laura y Pablo se casaban en la vieja parroquial, con las bendiciones de Don José, el cura que volvía a sus dominios espirituales tras el terrorífico paréntesis de la guerra, que había dejado en el templo el rastro de algún santo descabezado o tuerto. Los años que siguieron discurrieron conforme a los cánones tradicionales que regían el valle desde siempre: Pablo trabajaba las huertas y atendía el ganado, con la ayuda de su mujer, y mientras él picaba carbón en la mina, Laura asumía las labores de la casa, como había aprendido desde niña. Pronto llegaron los hijos, dos niñas y un niño, que supusieron nuevos agobios económicos para la joven pareja, aunque en contrapartida sirvieron para que Laura dejara de sentirse un mero objeto ante las demandas sexuales de su marido: la visión de aquellos pequeños seres nacidos de su interior apaciguaba las connotaciones de sumisión de la vida conyugal con Pablo, al que nadie había educado para saber amar a una mujer, sino para poseerla simplemente, como otro bien más. Por ello Laura envidiaba mucho la libertad e igualdad entre ambos sexos lograda posteriormente, sobre todo a partir de los años setenta. Pero aún quedaba mucho camino por recorrer, y más en una zona rural como la suya. Después de una juventud accidentada y una posguerra de penurias, la vida pasó rápidamente para Laura. Los años transcurrían conforme al mismo esquema repetido 16 de 56
- 17. desde tiempo atrás, según el ritmo de las estaciones y los trabajos agrícolas y ganaderos. El concepto "vacaciones" aún no se había llegado a aquellos valles, teniendo en cuenta que los pocos días libres que disfrutaban los mineros tenían que emplearse forzosamente en el trabajo de la modesta explotación familiar. Los hijos crecieron rápidamente y emprendieron su propio camino en compañía de los vecinos o vecinas que un día compartieron sus juegos en la aldea. El valle empezó a despoblarse lentamente, al compás que marcaba la prosperidad de otros lugares como Gijón o las cuencas mineras. En las últimas décadas del siglo XX el vecindario permanente se limitó a los jubilados y unos pocos niños que pronto levantarían el vuelo a zonas más dinámicas. La única animación era la que traían los coches de los visitantes de fin de semana o vacaciones, en busca de la tranquilidad desconocida en los inmensos bloques de cemento. A pesar de estar la casa vacía de hijos y la hacienda familiar reducida al mínimo, ya que Pablo se había jubilado por enfermedad, Laura no tenía oportunidad de disfrutar de un descanso: tenía que proseguir con el buen gobierno de su casa y el cuidado de su marido, en delicado estado de salud. Los últimos años fueron, si cabe, más trabajosos, porque el estado del hombre empeoró y exigía un cuidado y presencia constante a su lado. Laura estaba acostumbrada, como hemos visto, al trabajo constante para los demás, pero a veces su resistencia llegaba al límite y no podía reprimir las lágrimas al pensar que nunca podría tener al menos un día para ella misma, sin agobios ni preocupaciones. Una mañana del último verano Pablo le dijo a Laura que presentía que su final estaba cerca y que no quería verla convertida en una viuda triste y llorona el resto de sus días. Le pidió, le rogó casi, desde el lecho donde reposaba su cuerpo debilitado por la enfermedad y la vejez, que intentara distraerse, dedicarse a si misma, porque él era consciente en aquel momento de todas las renuncias y sacrificios que ella había asumido por el bien de 17 de 56
- 18. él y sus hijos. Y en cierto modo se disculpó, de forma implícita, por no haberle dado una vida mejor. Laura sabía bien que, detrás de toda aquella vida de privaciones, de trabajos, de obediencia, latía un gran amor, el que existía entre ellos dos. Y ese amor, ese afecto tan profundo, aunque materializado tan solo en los hijos y en algún esporádico regalo o detalle recibido de su marido, la compensaba de cualesquiera renuncias hechas en su vida. "Con bien poco me conformaba", pensaba Laura, convencida de que el verdadero amor ser resumía en una sola frase: dar sin esperar nada a cambio. IV Llegó el tiempo de la viudedad y la sensación de vacío, de soledad, a pesar de las frecuentes visitas al pueblo de los hijos y nietos. Transcurrido un tiempo prudencial, suficiente para evitar las críticas por pretender solazarse un poco teniendo aún el cadáver de Pablo aún caliente en su fosa, Laura decidió marchar de vacaciones a Murcia, donde vivía una antigua vecina con su marido, minero jubilado. Pero nunca hubiera osado proponer tal idea, para ella inocente, justificada y más que lógica, si hubiera sabido de antemano la reacción de su familia. La respuesta de sus hijos fue una rotunda negativa. Para ellos, lo que debía hacer durante sus últimos años era vivir como una viuda al uso, sentada en el portal de la vieja casa tejiendo jerseys y permitiéndose de vez en cuando el gran lujo de pasear hasta el cementerio para ver la sepultura de Pablo. Eso era lo normal. Atreverse a viajar sola tan lejos, a sus años, era una locura y un riesgo. Y sería la semilla de innumerables comentarios, chascarrillos y comidillas en el seno de la aburrida población del valle. ¿Cuándo se había visto que una viuda se dedicase a andar de pendón por el sur de España? 18 de 56
- 19. Incluso sus propios nietos, que por edad y educación debían ser menos cerrados de mollera, no entendían, o no querían entender, su inesperado empeño: estaban demasiado acostumbrados (mal acostumbrados) a verla únicamente como una abuela, alguien cuya existencia sólo se justificaba en función de sus obligaciones respecto a la familia. Huyendo de las riñas de sus hijos y las burlas e ironías de los yernos, Laura consultó el asunto donde y con quien mejor lo podía hacer: en su casa y con la almohada. La conclusión final, tras una noche de dar vueltas en la cama y exprimirse las neuronas, fue que por una vez en la vida iba a decidir ella misma. Había sido campesina y ganadera por nacimiento. Había sufrido una guerra y sus consecuencias, por el capricho de unos militares levantiscos y sus anárquicos oponentes. Había sostenido un hogar y criado tres hijos, día y noche. Había desempeñado el papel de fiel esposa hasta la muerte de su marido, y aún el de enfermera forzosa en los últimos meses de su vida. Se le acababa la vida y no le restaría tiempo para su propio disfrute. La decisión estaba tomada: bastaba un aviso a una vecina de confianza para atender las gallinas y gatos y custodiar la llave de la casa, una llamada al Montepío4 para reservar el alojamiento en Murcia y otra a la familia para despedirse con un escueto hastaluegoquemevoydevacaciones . V 4 Asociación de mineros y pensionistas de la minería, que gestiona unos alojamientos turísticos en Murcia. 19 de 56
- 20. Pocas horas pasaron desde que Laura llegó por vez primera a Los Alcázares. Un breve paseo por la playa despejó las dudas y temores arrastrados durante todo el viaje y le hizo olvidar el enfado de su familia ante su inesperada decisión: ir sola de vacaciones... A la media tarde del siguiente día llegó la familia de Laura para hacerse cargo de su cadáver. Había fallecido de muerte natural durante la noche. Tuvo un final plácido, probablemente ni se había dado cuenta, pues debía estar durmiendo. Ella sonreía. 20 de 56
- 21. Historia de un libro. Hoy os contaré la historia de un libro, es decir, los avatares de su existencia desde que salió de la imprenta hasta este instante en que lo sostengo en mis manos, mientras regateo su precio al vendedor del rastro. La otra historia, la que contienen las manoseadas páginas del volumen, no nos interesa ahora; quien tenga curiosidad por ella, que compre el libro y, a ser posible, que lo lea. Un siglo largo de vida ha dejado sus huellas en él: los colores de sus dibujos están desvaídos; las hojas amarillean; hay leves marcas de fuego en una cantonera... Pero, a pesar de las heridas y mutilaciones, aún presenta un porte imponente, atractivo, y parece decirnos: "tienes que abrir mis tapas, ya verás como merece la pena". En su portada luce las medallas de un veterano de guerra: una dedicatoria, las firmas de sus sucesivos propietarios, los sellos de las bibliotecas que lo tuvieron en sus fondos; en fin, los hitos de una extensa biografía, si aceptamos que los libros tienen vida propia (yo pienso que sí). En un lejano 1892 esta obra vino al mundo en la principal imprenta de una ciudad muy antigua, de piedras oscurecidas por el humo y el orbayo, en la que el tiempo se medía por el tañido de las campanas de sus numerosas iglesias y sólo alborotaba las calles el paso de algún coche de caballos. Durante algún tiempo el libro descansó junto con sus hermanos gemelos en la trastienda de una librería perdida en las retorcidas calles del barrio antiguo, hasta que una tarde cualquiera un viandante, huyendo quizá de las inclemencias del tiempo, entró al interior del establecimiento y aprovechó para husmear entre las mercancías, reparando en un volumen ricamente encuadernado, con hermosos grabados en la portada. El hombre pensó que sería un buen regalo para su amada y sin pensarlo mucho se lo llevó bajo el brazo a cambio de un par de monedas de plata; cuando llegó a su casa fue derecho al escritorio, sacó una estilográfica de un cajón y, tras meditar un instante, escribió una dedicatoria en la primera página. 21 de 56
- 22. El siguiente destino del libro fue un anaquel en el salón de un gran piso del ensanche de la población; allí pasaba horas y horas acompañado por un artístico jarrón siempre lleno de flores y el retrato de un hermoso joven. De vez en cuando, una mano femenina cogía cuidadosamente el volumen y se acomodaba en el mirador de la casa, pasando lentamente las hojas mientras lanzaba algunas miradas furtivas al alboroto de la calle; a veces el joven de la foto se sentaba en el mirador junto a la chica para compartir aquellas interminables tardes, contemplando en silencio los lujosos palacetes que rodeaban el parque o conversando con ella mientras intentaba cogerle discretamente la mano. Pasó el inflexible tiempo y hubo una nueva mudanza a otra vivienda recién construida, no muy lejos de la anterior; el libro ocupaba una esquina de la biblioteca del joven, que se había dejado crecer un enorme mostacho, al uso de la época. Unas manos infantiles revolvían diariamente los trastos del padre, hasta que casualmente hallaron el grueso volumen y tomaron posesión de él; entonces nació una duradera amistad, gracias a la cual el niño aprendió a soñar y a vivir. Y un día, cuando se convirtió en un mozo de buena planta, estampó con orgullo su firma debajo de la vieja dedicatoria de sus padres y así convirtió al libro en su más preciado tesoro, del que no se separaba ni siquiera en los largos paseos que daba con su novia en otra ciudad cercana perfumada por la sal del mar. Cuando los dos jóvenes se casaron fueron a vivir, junto con su fiel amigo inanimado, a la ciudad costera, donde compartieron muchas caminatas por la playa o excursiones en el flamante automóvil, pero a los pocos años un desgraciado accidente se llevó al hombre y su esposa no pudo resistir los recuerdos que la rodeaban, así que vendió la casa y todo su contenido y se marchó lejos de allí, tanto que pareció desaparecer de la faz de la tierra. El libro acabó en el almacén de un trapero, donde lo hubieran vendido al peso de no ser porque el azar, disfrazado de obrero, lo rescató del infame destino; una asociación, una de tantas que procuraba entonces educar a sus afiliados, acogió en su biblioteca al huérfano, que así comenzó una segunda vida con multitud de nuevas amistades. 22 de 56
- 23. Pero aquellos eran años difíciles; en el interior de muchas casas se rumiaban rencores que en las calles se trocaban en peleas, y tanto se acumularon y crecieron que al final vino una guerra. La gente estaba triste, con tantos bombardeos, muertes y privaciones apenas tenía tiempo ni ganas de leer, así que el libro acumuló mucho polvo y suciedad en la oscura estantería del ateneo, hasta que una mañana alguien abrió las puertas del local y entró a raudales la luz del sol, como anunciando el retorno de los buenos tiempos. Sin embargo, aquello fue un espejismo porque lo que en realidad esperaba a los folletos, enciclopedias y libros de aquella biblioteca no era el calor de unas manos amistosas, sino una abrasadora hoguera que consumió la mayor parte del contenido del edificio, a excepción de nuestro libro al que la fortuna nuevamente quiso prorrogar su existencia. Uno de aquellos soldados que presenciaba la quema de la biblioteca escondió discretamente el volumen entre los pliegues de su capote; el motivo de su acción no está muy claro, aunque lo más probable es que hubiese leído alguna vez aquellas páginas y en agradecimiento por todo lo que obtuvo de ellas las salvara del fuego. Tras licenciarse del ejército el hombre retornó a su pueblo natal, perdido entre las montañas, recuperó su oficio de campesino y, cuando el ministerio edificó una escuela nueva, donó desinteresadamente el libro, para que sus hijos y los hijos de sus vecinos aprendieran también a soñar en sus manoseadas hojas. Muchos años más tarde la escuela cerró porque casi no quedaban niños en el pueblo; uno de los jóvenes que emigraba a la ciudad quiso llevarse un recuerdo de la infancia y cogió el libro que dormitaba olvidado en una estantería del aula. Y así el juguetón destino hizo que retornara a la ciudad costera de antaño, casi irreconocible por su desordenado crecimiento, a la orilla del mismo mar cuyos sonidos parecían repetir los ecos de antiguas voces. Un día, el hombre, ya jubilado, regresó a su pueblo y vendió todo lo que tenía en la ciudad. Así, la suerte quiso que el libro fuera a parar a mis manos para que yo, por supuesto, le diese una nueva oportunidad. 23 de 56
- 24. El reencuentro. La fiesta. El vecindario se agrupa ante la puerta de la minúscula ermita: rumor continuo de saludos, risas y amables pláticas. Reencuentros y remembranzas. El eco de los cohetes recorre las vaguadas, prados y bosques. Un sentimiento de alegría invade el valle: el cielo despejado, el intenso sol que multiplica las tonalidades del verde de los árboles y de las tierras, el anárquico canto de los pájaros, son los regalos que la naturaleza ha reservado a los hombres en el día de su patrona. Del pórtico salen ordenadamente los gaiteros, el párroco y la imagen de la santa a hombros de cuatro orondas mujeres. Entonces, por encima de los cohetes, las conversaciones, la música y las plegarias, se escucha un timbre chillón. ¿Un timbre? El del despertador. Juan se despereza lentamente porque a sus sesenta y pocos ya no tiene prisa para nada. Tras un instante de vacilación, abandona presto el cómodo y tentador calor de las sábanas y cobertores porque sabe que si sucumbe a la pereza ya no se levantará en todo el día y se dedicará a pensar y pensar hasta sentir en el cuerpo el cansancio invencible y la infinita tristeza en el alma. Para evitar tal desagradable experiencia lo mejor es despabilarse cuanto antes. Así que Juan se incorpora y abre un postigo de la ventana para examinar el día: la monótona nada de la niebla y el llanto incansable del orbayu5 sobre los cuarenta tejados de la aldea. El hombre entra en el cuarto de baño para hacer su acostumbrado aseo, se viste los pantalones de pana, la camisa de cuadros y la americana mahón y desciende los peldaños de castaño que conducen a la ennegrecida cocina. Rebusca en una vieja caja de fruta y con las astillas y papeles arrugados que encuentra enciende la cocina de carbón. Después calienta el café con leche y lo bebe acompañado de un mendrugo de pan del día anterior mientras Radio Nacional repasa las últimas novedades económicas y políticas: el país va bien, los ciudadanos se pelean por una hipoteca vitalicia para adquirir un modesto piso y 5 Lluvia mansa, en asturiano. 24 de 56
- 25. se suicidan felices en las autovías durante su retorno de las atestadas playas. Los obstinados subsaharianos cruzan el peligroso estrecho para intentar alcanzar la felicidad de los prósperos subpirenaicos. Terminado el frugal desayuno, Juan friega los cacharros y sube a la habitación para componer la cama. Ha heredado de su difunta madre el gusto por la limpieza y el orden, afición a menudo abandonada por aquellos que viven solos. Hace no demasiado tiempo tenía una vecina al lado, viuda y sin hijos, que ya no hacía la cama por las mañanas ni fregaba la cocina en la que campaban por sus respetos decenas de gatos. Juan no podía evitar el gesto de desagrado cuando, por tener que hacer alguna reparación o auxilio a petición de la mujer, traspasaba el umbral de aquella vivienda que era un desorden de escudillas, latas, macetas, platos por doquier, de polvo en las esquinas, con un ambiente cargado del olor gatuno. Bajo aquellas sensaciones físicas se percibía una honda y opresiva tristeza que emanaba de los suelos y paredes de la casa y había desterrado las risas y voces de antaño. Una tristeza que perduró mucho después de que unos parientes muy lejanos se llevaran a la anciana a morir al asilo y la casa quedara cerrada, saqueada, vacía y en venta. Una vez arreglada y ventilada la estancia, Juan abre la puerta principal y sale al camino. Mira a izquierda y derecha: las demás viviendas están en silencio, solo interrumpido por el rumor de la fuente y el lejano canto del arroyo. El hombre se calza unas botas de agua y entra en la cuadra aneja: las ovejas se arremolinan en la puerta, ansiosas por catar el tierno pasto entre los bosques. Este rebaño es el único vestigio que conserva de su casi medio siglo de ganadero, pues ya va para dos años que se deshizo de las últimas vacas. No tenía ánimo para seguir subiendo en el verano a los puertos, ni para segar y recoger la hierba imprescindible para mantener el vacuno en las cuadras durante el frío invierno. Ni siquiera le gustaban ya los mercados donde coincidía con viejos conocidos, ganaderos o tratantes que rara vez se negaban a comprarle alguna res. El fajo 25 de 56
- 26. de billetes en el bolsillo después de una sustanciosa venta en el mercado ha perdido su hechizo: lo mismo le da gastarlo en caprichos inútiles, ingresarlo en la cuenta del banco o esconderlo en un arca o en un calcetín. No tiene familiares directos a quienes legar sus ahorros así que ¿para qué guardar tanto? Con su pensión de la minería le basta para vivir y aún le sobra el dinero dado el mínimo gasto de su hogar. El mastín azuza al rebaño que ágil desciende el camino principal de la aldea, el que va desde la arruinada ermita hasta donde muere la carretera. Unos pasos detrás de los animales avanza Juan, apoyado en una larga vara de avellano, mirando a un lado y al otro. Es una costumbre que no puede evitar porque muchas mañanas, desde los días de la infancia, los vecinos se asomaban a las puertas y ventanas para darle los buenos días. Ahora solo ve telarañas y suciedad en los postigos, portones y ventanas que no se abren, o la terrorífica oscuridad de una casa abandonada a las lluvias y los vientos. En algunas, las menos, persisten las macetas con flores en el alféizar o en la galería y las puertas muestran el brillo de la pintura reciente: son las pocas viviendas a las que retornan sus antiguos pobladores en el verano o algunos fines de semana, pero en un lunes de una semana cualquiera solo las habita el silencio. A veces la luz que se cuela entre las nubes, o un rayo de sol, causa reflejos, dibuja cuerpos y formas en los cristales de las ventanas. Un espejismo de manos que apartan cortinas, de cabezas que saludan con un gesto el paso de Juan, de ojos observando el exterior. Imágenes que hacen dudar: pueden ser reales, pueden ser travesuras de la luz en el vidrio, o ilusiones creadas por la mente a partir de los recuerdos, o quizás los últimos retazos que guardan las casas de los cuerpos y las almas que antaño las poblaron. O a lo mejor no es verdad que está solo y sus vecinos le están gastando una broma y están agazapados detrás de los postigos y los niños y niñas hacen sus cuentas en la escuela bajo la férrea vigilancia del maestro y en cuanto Juan abandone la aldea todos ellos invadirán los caminos, los corrales, los huertos, haciendo chanzas y chascarrillos a 26 de 56
- 27. costa de su inocencia, y cuando retorne al pueblo se ocultarán de nuevo y guardarán un silencio mortal al pasar frente a sus casas. O quizás el silencio y la soledad le están mermando el juicio paulatinamente. Son muchas horas al día, demasiadas para pretender llenarlas escuchando la radio o siguiendo la programación televisiva que no le entusiasma nada. Excesivo tiempo para vivir sin experimentar los pequeños placeres cotidianos: el encuentro con los vecinos en la calle, la espontánea tertulia del atardecer o la partida de cartas en el chigre6 que un día lo fue. Más de una vez un antiguo amigo o vecino emigrado le aconsejó comprar un piso y mudarse a Oviedo, o al menos trasladarse a la capital del concejo, una diminuta villa entre el río y la carretera comarcal. Pero Juan nunca ha sido devoto de las pobladas y ruidosas calles y plazas de una ciudad en constante crecimiento, ni envidia a los jubilados de la villa, siempre rondando los cuatro bares de costumbre o tomando el sol frente al Ayuntamiento, o esparciendo los últimos bulos y calumnias que alimentan la mediocre vida del lugar. Prefiere vivir y morir en el mismo lugar que sus ancestros, aunque ello suponga soportar la soledad la mayor parte del año e irse a la cama sin hablar con nadie y sentir cierto temor a quedarse mudo por no practicar el lenguaje. Mientras camina por el sendero en pos del rebaño, bajo las copas de los castaños que empiezan a florecer con la incipiente primavera, Juan tararea una canción del país, un son que le trae recuerdos de entretenidas reuniones nocturnas en las brañas del verano, o junto al reconfortante fuego del hogar en los inviernos: ...Yo nun dependo del Rey/ nin pago contribución/ sólo me lleva el ferreiru/ cuatro perres pel azadón...7 6 Bar, taberna (asturiano). 7 “Yo no dependo del Rey/ ni pago contribución/ sólo me lleva el herrero/ cuatro perras por el azadón” (canción asturiana). 27 de 56
- 28. Desde el camino, por entre las ramas de los árboles, puede ver el pueblo encaramado a la sólida peña que le dio el cimiento y el ser. Allá, a los pies, están las casas de la carretera, más cuidadas por sus dueños debido a su fácil acceso; por el medio se vislumbra la cúbica mole de la escuela y la plazoleta con el banco de piedra que añora las pláticas del pasado en las pausas de las faenas agrícolas; en lo alto, su casa, acompañada de otra docena más en lamentables condiciones y los vestigios de la capilla. Rodeando el caserío, las antiguas tierras de legumbres, maíz o patatas, hoy dedicadas a pasto o a zarzal; alrededor de estas los prados y cuadras diseminadas por el monte, y los bosques que cada año se hacen más espesos y misteriosos, como si quisieran recuperar los dominios que ocuparon en épocas legendarias en las quelos habitaban duendes y ninfas. La mansa lluvia ha cesado y los rayos del sol atraviesan tímidamente la bóveda de nubes cuando Juan alcanza el prado donde apacienta las ovejas. Una vez encerradas estas en la finca, el hombre se sienta a contemplar el valle a los pies de un gran castaño cuya forma y volumen no parecen haber variado durante el último medio siglo. Es un buen lugar para pasar parte de la mañana antes de continuar las tareas pendientes: sacar las gallinas a la calle y preparar la comida del mediodía. Allá, al sur, la enorme peña que oculta los tiernos pastos del puerto y las solitarias sendas a Castilla. Debajo, la serpenteante carretera que bordea el río oculto por alisos, avellanos silvestres y fresnos. Al oeste, castañares, prados y tierras y el pueblo vecino, tan grande en tamaño como escaso en moradores. A sus pies la espaciosa iglesia parroquial que guarda las descoloridas imágenes, los polvorientos retablos y el eco de las olvidadas canciones litúrgicas, con su cementerio adosado y los nombres que ya nadie pronuncia conservados en el frío mármol. Y compitiendo en altura con la espadaña de la parroquial, un viejo árbol testigo de dos siglos de nieves, lluvias, soles y vendavales, de alegrías y duelos. Al norte continúa su curso el río, se expande el valle, hacia horizontes más prósperos, ajenos al abandono y la desesperanza. 28 de 56
- 29. Juan deja de soñar despierto y se pone en pie. Para regresar al pueblo decide seguir un camino diferente, más elevado, que atraviesa el arroyo a la altura del molino abandonado; le apetece pasar por aquel lugar y quiere caminar un rato más porque el reposo bajo el castaño le ha enfriado todo el cuerpo. Cuando lleva un tiempo caminando se percata de que el mastín no le ha seguido pero no se preocupa porque el animal sabe volver solo a la aldea. Parece que con el ejercicio su cuerpo adquiere una extraña fuerza, como si flotara y no precisara poner los pies en el suelo para avanzar. Las cuestas se le hacen más favorables que de costumbre y en un momento alcanza el arroyo y la presa del molino. Allí reposa un rato sobre una gran piedra. El riachuelo baja muy crecido por el deshielo y en su repetida canción se adivinan las palabras y risas de las lavanderas y los molineros, conservadas para siempre entre los avellanos de las orillas. Juan recuerda un remedio casero de su abuela para combatir la melancolía: escuchar la canción de las aguas sobre el lecho de piedras, dejándose llevar por la armonía de su sonido, olvidando todo el mundo de alrededor. En esto, como en tantas otras cosas, los más viejos tenían razón. De vuelta a casa y tras abrir a las gallinas la puerta del corral, Juan vuelve a notar el desasosiego y el extraño frío en las entrañas. A pesar de estar avanzado el día, no tiene ganas de comer ni de beber, ni siente debilidad por ello. ¡Qué extraño! De repente, un ladrido quejumbroso le reclama desde el exterior. Al asomarse a la puerta encuentra la mirada de infinita tristeza del mastín, que parece traspasar su cuerpo e ir mucho más allá, hacia un horizonte inalcanzable y desconocido. El perro no responde a sus llamadas y parece ignorarle, tal es así que empieza a dar vueltas por el camino aullando lastimeramente. ¿Qué está pasando? El animal vuelve sobre sus pasos y atraviesa la aldea en dirección al prado donde pacen las ovejas, ajenas a todo. ¿Le ha pasado algo al rebaño? Juan camina y camina, da pasos cada vez más largos hasta casi flotar sobre los barrizales y empedrados... Ya puede 29 de 56
- 30. ver al fondo el viejo castaño, y las ovejas agrupadas detrás de la portilla de la finca, lanzando a los cuatro vientos un concierto de balidos. Al pie del árbol hay un cuerpo tendido en el suelo: es un hombre que viste igual que Juan, calza sus mismas botas, cubre su cabeza con una boina similar. Tal es el espanto que recorre a Juan de pies a cabeza que apenas reacciona ni acierta a decir nada. No puede creer que aquel cuerpo yacente sea el suyo, que aquella persona con sus mismo rasgos por cuya boca entreabierta avanza una fila de hormigas, sea él. No entiende nada, no puede ser verdad lo que está viendo. Aterrorizado desanda su camino sin atreverse a inspeccionar a fondo el cuerpo. Tiene que ser una alucinación, un mal sueño, eso es. Quizás se ha quedado dormido al pie del árbol, o a la vera del arroyo, o a lo mejor no se ha levantado aún de la cama y todo lo acontecido hasta ese momento es una ficción y cuando despierte volverá a ver la realidad. Cuando llegue al pueblo se sentará un rato en el portal de la casa, respirará hondo y calmará sus nervios antes de retornar donde las ovejas. Entonces ya no encontrará el cadáver, ya no podrá estar bajo el castaño porque nunca ha estado allí. En el pueblo los rayos del sol tamizados por las nubes producen una extraña luminosidad que transforma los colores y dibuja nítidamente los perfiles y detalles de las cosas, lo que permite a Juan adivinar los rostros de sus antiguos vecinos detrás de los sucios cristales o en la oscuridad de las ventanas sin postigo. El hombre corre y corre, cada vez más asustado, pero a cada paso descubre más y más rostros observándolo desde las rendijas de las puertas, desde las ventanas, balcones y galerías desvencijadas o los portales en penumbra. Y allá en lo alto, en la galería de madera de su casa, descubre el inconfundible perfil de su madre que, apoyada la barandilla, observa todos sus movimientos y parece aguardarle impaciente para darle una explicación que Juan ya no necesita porque, para bien o para mal, lo ha comprendido todo. 30 de 56
- 31. Esos ojos. Es un día importante para Miguel: su retorno a los ruedos después de dos años de retiro. Una tentadora oferta económica de un empresario taurino, el cariño de la afición y su propia nostalgia del albero, son motivos suficientes para retomar su profesión de torero, una decisión que no todos entienden: la primera, su esposa, que recuerda las interminables esperas al lado del teléfono en los días de festejos taurinos. Pero Miguel no es persona que cambie sus resoluciones sin más, así que abandona el sosegado cortijo llevando en su equipaje el más hermoso traje de luces, aquel de adornos más ricos, el estoque de sus mejores gestas y el capote de un rojo profundo, como sangre de toro, sangre de mujer, sangre de su sangre. Se despide con un prolongado abrazo de su esposa, que le susurra al oído palabras de enamorada fiel y sincera y le suplica que vuelva indemne de su combate con el bravo animal; uno de sus ayudantes le espera junto al coche, sujetando la puerta abierta; a los pies de esta, el fiel Ney, un hermoso perro rottweiler, grande como un oso, que quiere a sus amos con locura. Hoy está cabizbajo y su mirada transmite una sensación de profunda tristeza, como augurando quien sabe qué infortunio. Cosas de animales, él tampoco comparte mi decisión, lo mismo que mi mujer. Querrían verme envejecer en esta casa, ocupando mi tiempo en criar a los hijos, cuidar de la hacienda, pasear a caballo y, de tarde en tarde, asistir a uno de esos actos sociales que tan poco me gustan. Soy demasiado joven para vivir un destierro dorado, necesito la emoción y la gloria de las tardes en el coso; sin esto, acabaré muriendo de aburrimiento, gordo como una vaca, o me pegaré un tiro como Belmonte; si de verdad los míos me quieren tanto como dicen, comprenderán mis razones para volver a torear. El diestro acaricia la enorme cabeza del perro, que empieza a gemir lastimeramente. Éste permanece un buen rato sentado observando el portón de la finca por donde ha partido el coche del torero, dejando un rastro de polvo que los rayos del sol encienden 31 de 56
- 32. como ascuas. Después yergue su enorme cuerpo y se esfuma por alguno de los numerosos escondrijos y rincones que existen entre los edificios de la enorme posesión. Pocas horas más tarde, en una lujosa habitación del principal hotel de la ciudad, Miguel contempla en el espejo su figura vestida de luces. El recargado traje le da aspecto de príncipe renacentista y realza su varonil belleza que a tantas mujeres quita el sueño; brillan en el cristal sus ojos de un negro misterioso y profundo, reflejo de su personalidad bien cimentada. De repente, los ojos del espejo ya no son los suyos; son ojos de animal poderoso: ojos de toro. Pero no es mirada que manifieste esa bravura que tanto alaban los entendidos y teóricos de la Fiesta Nacional; por el contrario, es la mirada de un ser que ve la proximidad de una muerte absurda e injustificada y quiere defenderse de ella. En ella hay odio, pero también miedo, pena y resignación, y quizá una pregunta que nadie entiende ni contesta: ¿por qué? Puede que los ojos de Ney guarden el mismo interrogante, pero no hay tiempo que perder interpretando los gestos de seres irracionales: el triunfo le espera en la plaza. Los curiosos se agolpan a la entrada del edificio; aduladores y amigos de última hora estrechan la mano del diestro y le abruman con sus halagos. Abren la puerta y los diestros salen al redondel entre los vítores y aplausos de la multitud; no queda espacio libre en los tendidos, palcos y andanadas. En su primer toro, Miguel no decepciona a sus seguidores que reconocen en sus verónicas y pases la maestría de sus mejores faenas de antaño. Según avanza la tarde el público está más y más hipnotizado ante la visión de los enormes cadáveres sobre la arena; las hermosas muchachas, vestidas con las mejores galas, regalan al torero sus sonrisas de carmín y el misterio de sus ojos oscuros. Sin embargo, por encima del bullicio y la vida que desbordan los tendidos, el maestro percibe un aroma extraño, nunca antes conocido por él: el inconfundible olor de la muerte. ¿Qué es esto? La inquietante pregunta se repite una y otra vez en su cabeza. ¿Me va a ocurrir alguna desgracia en el último toro? Miguel pide amparo a la Virgen de sus devociones mientras 32 de 56
- 33. aguarda el inicio de su segunda faena, la que decidirá la gloria o el fracaso de su reaparición en los ruedos. Por el toril sale la formidable res; el sol arranca plateados reflejos de su negra piel. Después de los primeros pases, cuando el picador y el banderillero ya han hecho brotar sin piedad la sangre, el toro comprende ya cual es su papel y su destino en la lucha de la que es forzado partícipe: su mirada ha pasado del desconcierto inicial al miedo y la tensión de quien se siente acorralado frente a un enemigo artero que juega con ventaja. Miguel, confiado en su experiencia y su arte, culmina el tercio de muleta saboreando anticipadamente la dulce victoria, imaginando los aplausos del público, las miradas de intenso arrobamiento de las muchachas. Pero cuando llega el instante crucial, la suerte suprema, el diestro tiene una inesperada visión: el enorme animal, de plateado negro, ha mudado su apariencia de toro por la de un perro, un gran rottweiler; su perro; su Ney. Miguel no puede creer lo que ven sus ojos; entorna los párpados, mira al cielo teñido por el atardecer de leve rosa, al público expectante ante el desenlace de la faena, pero es inútil: el perro sigue allí, con su mirada resignada y triste. No puede ser, no es verdad lo que estoy viendo; es una alucinación, producida por los nervios o el cansancio. No puedo rendirme ahora, tengo que salir por la puerta grande. El torero apunta el estoque hacia la testuz del animal, que inicia un rápido movimiento hacia él; la espada tropieza en hueso y sale despedida hacia atrás; el perro, o el toro, o lo que sea, clava sus pupilas en Miguel, que siente los nervios y la rabia por su imperdonable error; el exigente público empieza a abuchear al maestro. Un segundo intento también resulta fallido, y el tercero, y el cuarto. La sangre mancha el cuerpo malherido, la arena a sus pies, el rico traje del torero. El animal sigue mirando a su verdugo, que no puede soportar más la visión de esos ojos mostrando el atroz sufrimiento; tampoco el público, cuyas protestas suben de tono: un clamor recorre toda la plaza. Al final es la puntilla la que resuelve la insoportable situación y el animal cae fulminado a 33 de 56
- 34. los pies del torero que, presa de la histeria y el aturdimiento, no se atreve a mirar el cadáver. Cuando se decide y dirige sus ojos hacia él, descubre aliviado el cuerpo inmóvil y ensangrentado del toro; pero ya le da igual porque la faena ha sido un desastre y su reaparición un fracaso. La muchedumbre es el juez y su veredicto es claro: aplauden el dolor, la sangre y el sufrimiento, pero no hasta esos extremos; no hay puerta grande, ni gloria para Miguel. El torero abandona rápidamente el recinto, escoltado por su cuadrilla. Quiere refugiarse de los aficionados, de los críticos, de los periodistas, en el discreto retiro de su finca, donde podrá reflexionar con calma sobre lo que ha pasado. Cuando llega al cortijo, le aguardan en la entrada su mujer y algunos empleados; sus rostros serios dicen bien claro que las malas noticias han ganado la carrera al automóvil del diestro. Pero no es sólo el fracaso en la plaza lo que aflige a la chica; con lágrimas en los ojos, enseña a su marido lo que ha aparecido hace pocas horas en uno de los corrales: el cuerpo ensangrentado de su querido perro Ney, desgarrado y apuñalado repetidas veces con un fino estoque. Uno de los empleados trata de consolar al patrón: - Sea quien sea, encontraremos al hijo de puta que ha hecho esto. Miguel se arrodilla junto al animal; acaricia su noble cabeza, observando horrorizado la espantosa herida en la nuca. Después pide que le dejen solo, junto al buen Ney; allí se queda toda la noche, velando a su amigo, pensando en cosas en las que nunca antes había reparado. 34 de 56
- 35. Las horas muertas A las ocho de la mañana Carlos termina su turno. Es vigilante nocturno en un centro comercial, un trabajo que le deja pocas horas para estar con la novia y la familia y un modesto sueldo con el que la compra de una vivienda parece un sueño inalcanzable. A Carlos lo releva Fran, un chico más joven y afortunado porque recientemente se mudó al piso concedido por el Ayuntamiento, iniciando así un modesto ensayo de vida independiente con su novia. Aunque ambos se llevan bien, Carlos siempre advierte en su compañero cierto aire de superioridad, acentuado desde lo del piso; le molesta especialmente esa mirada de conmiseración que gente como Fran, que abandonó el Instituto para ponerse a trabajar, suele dedicar a quienes, como él, alcanzaron el mismo destino pero con el cómodo intervalo de cursar una carrera universitaria. Carlos completa y firma el parte de la noche en el que, como de costumbre, no aparecen incidencias destacables; luego se cambia de ropa en el servicio. Al salir hacia el aparcamiento saluda cariñosamente a las mujeres de la limpieza y se marcha en el pequeño utilitario que aún no ha terminado de pagar. El coche desaparece en las nuevas calles ornamentadas con pretenciosas farolas. Las señoras de la limpieza son tres, de distintas edades. Una acaba de casarse y en sus ojos se ve toda la ilusión de su nueva vida, la única riqueza que tiene; la de mediana edad sobrelleva como puede (alcohol y tranquilizantes) la soledad del reciente divorcio de un marido violento que no le pasa la pensión; la mayor de todas, viuda, aguarda impaciente la jubilación para cuidar todo el día de sus hijos desempleados, uno drogadicto y el otro esquizofrénico; vive por vivir porque no tiene metas que alcanzar, más que seguir malviviendo, y teme por la suerte de sus hijos cuando ella falte. A estas horas las tres mujeres han dejado los baños como una patena; es el momento de parar a tomar un café en el bar donde trabaja Marta. 35 de 56
- 36. Aún es temprano para abrir pero la chica amablemente atiende a sus compañeras, aunque al jefe no le agrada mucho tal dedicación para unas simples limpiadoras. Marta ahorra hasta el último céntimo y guarda como una joya el bote de las propinas; le falta poco para acabar Empresariales y aprobar el Inglés en la Escuela de Idiomas y ya sueña con trabajar en algo relacionado con el Marketing, sin vestir uniformes ridículos ni soportar un jefe que no piensa más que en tocarle el culo; mientras llega ese añorado momento, Marta calla y trabaja con resignación. Recuerda con tristeza el último amor que la abandonó al terminar el verano; él era un chico de buena familia, vestido con estudiado descuido, con esa falsa bohemia costeada por la cartera de los papás; se parecía mucho a uno de los chicos que entran ahora por la puerta principal. Acaban de abrir al público el centro y Jairo y sus amigos entran ansiosos por aprovechar el último día de vacaciones. Entre playeros, jeans, camisetas o camisas, colonias, móviles y relojes, duplican con creces el sueldo de la chica del bar de tapas, a la que ni miran; solo les interesa algún escaparate de ropa juvenil, las muchachas que pasean por la calle central del establecimiento y la sala de juegos que está al fondo. Entre risas comentan las anécdotas del verano: el camping en una villa costera; los días de molicie en las estrechas callejuelas con olor a orines, sal y sidra agriada; las noches de fiesta, música techno, alcohol, pastillas y sexo en la playa o en un coche aparcado en un discreto rincón; sensaciones, sabores de un falso y fugaz amor que pronto se olvida. Ninguno se acuerda de estudiar para septiembre; tiempo habrá para preparar las chuletas de los exámenes. Y si les catean da igual, los viejos nunca dejarán de darles pasta y satisfacer sus caprichos: para eso están, si no, que pasen de tener hijos. A Jairo y sus amigos les resbala el mundo de los adultos, ellos solo quieren divertirse, apurar la juventud. No importa lo que viene después, ni importan los demás. Solo importa la peña. Pasan de largo por delante de la librería del centro y alcanzan la sala de juegos, donde las variadas máquinas y los ordenadores ayudan a evadir con sus equívocos colorines el 36 de 56
- 37. hastío de las horas libres. Jairo es el rey de la máquina más difícil: tiene infinidad de muertos y pantallas; la vida sin ella no sería lo mismo. Es más, lo ideal es que la vida se parezca lo más posible a un juego, con carreras de coches, violencia, buenos y malos; por eso todo este grupo quiere vivir deprisa, superando los límites que dicta la prudencia, que es palabra de cobardes, de empollones, de maricas. Ellos demuestran que no lo son, circulando como locos en sus motos y coches, desafiando la amenaza de desparramar sus sesos en una cuneta, entre placas de matrícula retorcidas y fragmentos de faros de color naranja. De vez en cuando los chicos apartan la mirada de la brillante pantalla para echar una ojeada al personal: una quinceañera cuya niñez apenas puede ocultar el excesivo maquillaje, las botas de enorme tacón y la breve minifalda, desfila delante de ellos, manipulando distraída su teléfono móvil. La chica está terminando una conversación en un chat con un desconocido, un supuesto culturista moreno de 28 años, muy bien dotado... A Leticia le aburre la conversación y corta la charla con el rijoso desconocido, memorizando su apodo para la próxima ocasión. Fuera, en la plaza, le esperan los colegas del "botellón". Nadie en el grupo pasa de los dieciséis; forman un apretado círculo alrededor de las bolsas de plástico repletas de botellas de vino, güisqui, refresco y agua con las que pretenden celebrar el final de las vacaciones; flota en el aire el inconfundible aroma del porro que pasa de unos a otros. Las amas de casa y los escasos varones jubilados que van de compras pasan deprisa haciendo como que no ven lo que de sobra conocen y en su fuero interno repudian. También pasa una pareja de novios, Lara y Matías; ambos están a punto de terminar sus estudios y aprovechan el día para evadirse de la ansiedad de preparar los exámenes de septiembre. Al ver a los adolescentes, unos críos, engullendo insaciablemente litros y litros de alcohol barato, recuerdan sus primeras salidas en la pubertad, hace años; entonces todo parecía más inocente, aunque se bebía pero no de forma tan exagerada; lo 37 de 56
- 38. de ahora les parece excesivo y les preocupa hacia donde puede llegar esta gente. La joven pareja pasa delante de Fran, el guarda de seguridad al que conocen de vista porque lo ven día tras día en el centro comercial, y llegan al bar de tapas donde han quedado con Esther y Julián, una pareja de amigos. Amigos... Bueno, realmente ella es una compañera de facultad de Matías, una chica maja que a Lara le parece demasiado pija y que insistió mucho en quedar para charlar y tomar algo. Marta, la camarera del bar, revolotea entre las mesas de la terraza, pendiente de la llegada y las peticiones de los clientes; cualquier cosa es mejor que estar en la cocina al lado del baboso del jefe, cuyo comportamiento, a pesar de todo, no logra desterrar la encantadora sonrisa con la que la chica sirve los cafés a las dos parejas. Lara y Matías acuden a la cita con la ingenua esperanza de encontrar al fin otra pareja similar con la que compartir excursiones, paseos, cenas y salidas nocturnas, pero a la media hora de conversación se dan cuenta de su error: no existe química alguna entre ellos. El encuentro comienza con los esperados comentarios sobre la universidad, prosigue con el trabajo de Julián (que es un asesor fiscal algo resabido), las anécdotas de las vacaciones, las bromas y chistes con risas de compromiso... Al final llegan las molestas pausas en la conversación, los silencios prolongados, las miradas de soslayo al reloj, las promesas de futuras citas que quedarán en nada; tras la despedida, Lara y su novio sienten cierto alivio al salir del centro comercial y volver a sus casas, a la conocida rutina del estudio semanal, a la cómoda soledad de una pareja. Marta recoge la mesa que acaban de abandonar las parejas y luego atiende a una familia que descansa de su periplo por el supermercado; la madre, Ana, disfruta cada segundo de la compañía de su esposo y sus dos hijas; las más de las veces viene sola con las niñas, sobre todo en invierno cuando llueve a diario. No le gusta demasiado el centro, preferiría otra forma de ocio para sus hijas, más libre, más en contacto con la calle, con otros niños... Pero las cosas no son igual que en su infancia: en la calle hay demasiados 38 de 56
- 39. coches y peligros, y ella no vive en una de esas urbanizaciones que egoístamente ocultan frondosos edenes para el exclusivo disfrute de los niños de la comunidad. En casa las crías apenas se están quietas, se cansan pronto de los juguetes y no saben usar la imaginación para llenar las horas muertas; la televisión apesta y encima su marido es Guardia Civil y apenas para en casa. Por eso en los largos otoños e inviernos Ana se rinde al engañoso encanto de las luces de neón, los colores, los ruidos del centro comercial, en busca de una fingida felicidad, de un leve maquillaje consumista que disimule las heridas del alma. A veces rememora la infancia en el pueblo, entre prados y vacas, rodeado de niños y niñas de los que nunca más supo; hace años que no va, desde la muerte de su abuela, aquel ser que tanto quería y que para las niñas no es más que una cara extraña repetida en las viejas fotografías. Perdido mundo de las cosas sencillas que sus hijas, criadas en el decorado de cartón piedra de una ciudad excesivamente crecida, desconocen, como seguramente ignoran los misterios que se ocultan en la hierba de los prados o en la espesura de un bosque; a pesar de todo Ana disfruta de este pequeño regalo que es la reunión familiar, porque sabe que la mayoría de las veces vendrá ella sola con las niñas a escapar del tedio de los días sin sol, perdiéndose entre la muchedumbre sonámbula que puebla los pasillos del centro comercial. A veces se siente triste y tiene ganas de llorar pero finge que es feliz para que las niñas no sufran. La madre acompaña a una de las niñas al servicio; allí encuentran a Leticia vomitando en el lavabo; no ha tenido tiempo de alcanzar la taza del baño. O no ha querido, quién sabe. Se marcha tambaleándose un tanto avergonzada, con el maquillaje deshecho por las lágrimas, sin dar tiempo a que Ana se interese por su estado; Leticia sabe disimular bien sus indisposiciones para que no la descubran en casa, no en vano vomita muy a menudo la comida porque no quiere estar gorda. Ana se mira en el espejo mientras la niña termina en el baño, preguntándose si su hija se divertirá de esta forma el día de mañana. 39 de 56
- 40. Cuando abandonan el baño, encuentran a Fran el guarda supervisando las puertas de algunos comercios porque se acerca la hora del cierre, aunque la sala de juegos, los cines y algún bar echarán el cerrojo un poco más tarde. Los clientes abandonan el centro cargados de bolsas y cajas con las que esperan llevar a sus hogares un poco de la felicidad que sienten entre las acristaladas paredes del comercio. Al poco Fran es reemplazado por Carlos, el otro vigilante que ha dormido poco tras emplear gran parte de la tarde en rebuscar chollos por las agencias inmobiliarias; se ha traído un libro de historia para soportar la larga noche, un objeto que Fran contempla con cierto desdén porque no le encuentra la más mínima utilidad: todo el mundo sabe que la Historia no sirve para nada. Las limpiadoras vuelven a la faena, dispuestas a dejar como los chorros del oro los suelos embarrados, a adecentar los baños, a vaciar las papeleras repletas. Poco a poco se apagan las luces y los chicos de la sala de juegos abandonan el centro. A Jairo le llama la atención Leticia; mejor dicho, primero se fija en las largas piernas y en la corta falda, para a continuación reparar en el hermoso rostro que se recupera de la borrachera al aire fresco que corre en la plaza. Jairo memoriza las facciones porque esta puede ser una buena presa para el próximo sábado. Una vez hecha la ronda por el centro, Carlos el guarda retorna a la cabina acristalada donde se adormecerá leyendo el libro de historia; sabe que no le descubrirán nunca en pleno sueño porque aún faltan unas horas para que lleguen los trabajadores del supermercado, los primeros de la mañana. Mientras tanto, no hay nada mejor que soñar con una casa con jardín para que jueguen los niños y un modesto pero digno trabajo de profesor en cualquier instituto de una ciudad de provincias. 40 de 56
- 41. El fin del mundo Tengo frío, mucho frío, aunque reposo en un sillón cubierto de mantas junto a la chimenea en la que un gran fuego devora los troncos de roble. Es el tacto de la muerte que me ronda estos últimos días. Aquí estoy, solo en esta sala en la que tantas veces me reí, en la que seduje a las bellas mujeres que compartieron mi lecho, en la que recibí en orgullosa audiencia a quienes venían a solicitar alguna merced o cumplir una obligación: colonos que pagaban sus rentas, vecinos en pos de recomendaciones o un trabajo cómodo, curas recabando auxilio para reparar sus parroquias u organizar las romerías... Tanta, tanta gente estuvo entre estas cuatro paredes y, sin embargo, cuán solo, débil y desamparado estoy ahora, únicamente consolado por la santa de Eulalia, fiel criada de tantos años, siempre atenta para preparar el caldo que reanima mi maltrecho organismo, componer los cobertores que me protegen del frío (del exterior, porque del otro no hay manta que me resguarde), administrar las medicinas... Otras personas que seguramente me acompañarían en esta agonía, si pudieran, serían mi madre y mi pobre hermano Eladio; pero ya no están en este mundo. Sin ellos, no tengo más familia que algunos primos lejanos, verdaderas aves carroñeras que esperan mi último suspiro para abalanzarse, asistidos por sus codiciosos abogados, sobre la herencia: la mejor casa y tierra de todo el concejo de Penasca. Mi madre, otra santa como Eulalia. Se llamaba Presentación y había nacido en esta misma casa el año que empezaba a reinar Don Alfonso XII en este desdichado país. Nuestra familia poseía además otra casa en el Oviedo antiguo, concretamente en la calle Mon, donde nacimos mi hermano y yo, hijos legítimos del matrimonio de don Isaac Valdés, natural de Gijón, abogado y catedrático de Derecho Civil en la Universidad, y doña Presentación Peón, heredera de la más ilustre familia del concejo de Penasca. 41 de 56
- 42. Desde bien pequeños nuestra madre nos inculcó el amor a nuestro solar, a la tierra, a nuestro origen noble, y la conciencia de nuestra autoridad, poder y superioridad. Siempre repetía una frase: "Los aristócratas somos los depositarios de la más pura tradición, guías y ejemplo para el pueblo llano". Su apego al orden tradicional, a la religión, la hizo horrorizarse ante sucesos lamentables como los de la Semana Trágica en Barcelona, o los posteriores crímenes cometidos por los rojos durante la pasada Guerra de Liberación, o las fechorías de los bandidos que se echaron al monte para escapar de su justo castigo tras ser derrotados por la verdadera España. Mi padre, por contra, era de mente más abierta, seguramente por proceder de una importante familia de comerciantes gijoneses. Nos animaba constantemente a disfrutar de la juventud, alentaba las lecturas más diversas, el seguimiento apasionado de la política nacional e internacional, el acercamiento al mundo de los obreros y sus problemas y la amenaza que suponía para nuestra sociedad el movimiento organizado de los trabajadores. Fue un hombre que, sin dejar de ser muy conservador, pretendía hacer de nosotros unas personas del siglo XX, no meros terratenientes de una aldea asturiana. Constituía así el contrapunto adecuado a la tradición y el ferviente catolicismo representado por mi madre. ¡Ah, otra vez la molesta tos! Esta tos seca irrita mis gastadas vísceras... ¿Hasta cuando seguiré así? ¿Moriré en este sillón, frente a la tabla que representa las armas del linaje? ¿O acostado en la cama? ¿Veré el rostro de la muerte acercándose en la noche? Ciertamente en una ocasión lo vi. Era el verano del 36. Mi padre había fallecido año y medio antes, a consecuencia del miedo y la fuerte impresión que le produjo la ocupación de la casa de Oviedo por los mineros rebeldes de octubre. Acababa de empezar la hierba, así se llama a la faena de segar, amontonar, recoger y almacenar el heno de los prados. De esa tarea se ocupaban los criados de la casa ayudados por numerosos jornaleros venidos de las aldeas de todo el valle, que de esta forma saldaban sus deudas conmigo por impago de rentas, préstamos o 42 de 56
- 43. la devolución de algún favor. Sin embargo, una vez conocida la noticia del Alzamiento, los aldeanos dejaron de acudir a mis fincas. Eulalia y mi madre me aconsejaron ocultarme hasta que pudiera pasar a una zona más segura, ya que el valle de Penasca había sido contaminado en los últimos decenios por las ideas socialistas llegadas a la par que la industria y la minería del carbón. Por toda la aldea corrían rumores de que los mineros se concentraban en la Villa para recorrer después todo el concejo a fin de ajustar las cuentas a las personas de derechas. Mientras tanto, mi pobre Eladio estaba atrapado en Oviedo, población sitiada por los efectivos rojos. Una noche salí de la casona vestido con harapos de mujer y acompañado por mi fiel criado Pedro. El pueblo estaba completamente a oscuras, presagiando los negros días que nos esperaban. Bajé rápidamente por el camino empedrado entre mi casa y la iglesia parroquial y me perdí entre los espesos castañares, hasta alcanzar las ruinas de la ermita de San Juan, en cuyo presbiterio me oculté. Pasé varios días de verdadero terror en aquel lugar, sentado en el húmedo suelo, atento al más mínimo ruido o voz, sin poder hacer un fuego para cocinar o calentar los pies. El buen Pedro se las ingeniaba a diario para traerme comida y algunas noticias. Al parecer los rojos habían llegado al pueblo preguntando por mí. En casa les hicieron creer que había logrado escapar hacia la zona nacional, pero ellos por si acaso registraron la casa de arriba a abajo y se bebieron el vino de la bodega, aunque afortunadamente no se atrevieron a molestar a mi madre. Rabiosos por no encontrarme allí, rociaron con gasolina e incendiaron el retablo principal de la iglesia pero al intentar hacer lo mismo con el que guardaba la imagen del Cristo en nuestra capilla particular, las llamas milagrosamente respetaron la efigie. El Cristo. Un antepasado lejano encargó a un prestigioso escultor del setecientos una imagen de nuestro Redentor atado a la columna. Según la tradición el artista quedó tan extasiado por la perfección de su obra que exclamó en alta voz: "¡tan bien te hice que 43 de 56
- 44. morir quisiera a tus pies!". A esto respondió la imagen: "¿dónde me viste que tan bien me hiciste?". Dicen que se cumplió el deseo del escultor, ya que murió poco después... Estas historias definen bien al pueblo tradicional de estos valles: campesinos ahorradores, austeros, creyentes, discretos, obedientes, trabajadores... Cualidades que ahora vemos perderse poco a poco. Otra tos. ¡Qué cruz la mía! Vuelvo a mi escondrijo en las ruinas de San Juan. Una noche aparecieron por allí varios milicianos armados. Parecían perros de caza rastreando mi presencia. ¿Me habría traicionado alguien? Uno de ellos entró en la ermita, alumbrando con un farol todos los rincones del edificio. Se acercó al presbiterio y entonces dio un respingo. Me había visto, sin duda. Lentamente llegó a la esquina donde yo me acurrucaba, iluminando mi rostro demacrado, con barba de varios días y me susurró unas palabras que recuerdo muy bien: "¿me reconoce, camarada? ¿Me reconoce?" Miré fijamente su cara: era el hijo de unos colonos nuestros de una aldea cercana, a tres cuartos de hora caminando desde allí. Asentí con un gesto y él dijo, sin dejar de mirarme: "pues espero que me recuerde cuando todo esto termine". Y sin más, se volvió sobre sus pasos y se fue, gritando a sus compañeros: "esto está limpio, camaradas, no hay más que escombros y ortigas". Aquel día supe que gran parte de nuestros adversarios políticos eran personas sencillas que se habían dejado embaucar por tentadoras y equivocadas ideas. Quizás nosotros, la clase dirigente, teníamos la culpa por no haber protegido y alejado a esta gente del cáncer de las ideas subversivas, por no solucionar sus problemas cuando lo pudimos hacer pacíficamente. Tras aquella angustiosa experiencia pude abandonar el concejo clandestinamente atravesando las formidables montañas que lo separan de Castilla, para unirme a nuestro glorioso ejército, con el cual regresé meses después a Penasca tras la derrota de los rojos en Asturias. 44 de 56
- 45. De vuelta a casa y a la normalidad, no olvidé al muchacho que había salvado mi vida, quien junto a varios de sus compañeros se había echado al monte para escapar de nuestras tropas. Intercedí por ellos cuando se entregaron a las autoridades, de forma que trocaron el casi seguro fusilamiento por unos años de trabajos forzados en Andalucía, castigo que fue duro igualmente para ellos pero que al menos les permitió retornar a sus haciendas, a ganar el pan con el sudor de su frente, igual que sus padres y abuelos, escaldados de la política y sus males. Años después aquel muchacho, ya un hombre hecho y derecho, reunió el capital necesario para adquirir las tierras que arrendaba su familia desde tiempo inmemorial y yo gustosamente se las vendí. ¿Quién dirá que no soy un verdadero revolucionario? La tierra para quien la trabaja. Terminada la contienda mejore mi posición personal. Mucho antes, allá por los felices años veinte, me había licenciado en Derecho y aconsejado por mi progenitor abrí despacho profesional en Oviedo. Mi hermano Eladio, más delicado de salud y temple, barajó el ordenarse sacerdote (cosa que no desagradaba a nuestra madre) pero al final se licenció en Filosofía y Letras, ganando con relativa facilidad en la posguerra una plaza de profesor de Instituto, gracias a las numerosas vacantes por expulsión de indeseables de la docencia. En mi caso, los méritos de guerra me ayudaron a reabrir mi despacho en Oviedo y abrir una delegación en Madrid, a la vez que obtenía un importante cargo directivo en el Instituto Nacional de Previsión, a consecuencia del cual se multiplicaron las audiencias al vecindario en mi casona: todo aquel que deseaba cambiar o eludir la labranza o la mina por un cómodo trabajo en cualquier hospital, o quien buscaba una cómoda jubilación por enfermedad o accidente sabía muy bien adonde debía ir. ¡Cuantos ordenanzas coloqué en Ministerios y hospitales! Gentes que iniciaron una nueva e inimaginable vida en Oviedo, Barcelona, Madrid y que cada verano acudían puntualmente a estas viejas tierras para pagar el favor obtenido trabajando gratis en mis fincas. 45 de 56
- 46. Conozco más de un enchufado que respirará tranquilo el día que me muera, sabiendo que no tendrá que venir más a sudar la gota gorda en mis posesiones. Porque esto se acaba: la mayoría de los jóvenes de estos pueblos emigran a la ciudad para trabajar en la construcción, la minería y la siderurgia. Con gran esfuerzo logran comprar un piso, un televisor, se casan y a los pocos años vuelven a la aldea a pasar unos días de vacaciones, guiando orgullosos un seiscientos o un ochocientos cincuenta, aprovechando para ayudar a su familia en las tareas del campo, aunque cada vez se trabaja menos la tierra: solo la más cercana y favorable y preferentemente la propia. Casi nadie quiere ya trabajar para un señor ni ser su arrendatario ni afrontar rentas en dinero o en especie. ¡Qué gran ironía! El mismo régimen por el que combatí a los rojos, el que defendía el orden tradicional de nuestras vidas, ha sido el causante del colapso del antiguo mundo agrario: el desarrollo, la industria, las mejora de las comunicaciones, deja mis campos huérfanos de brazos útiles para laborar. La estructura tradicional camina hacia un fin del que no seré testigo, porque si sobreviviera a esta enfermedad no me quedaría más opción que vender la mayor parte de mi patrimonio o intentar explotarlo contratando jornaleros (con seguro social, por supuesto) o arrendarlo a alguno de estos nuevos ganaderos que paulatinamente incrementan sus propiedades. En la casona ya no se oirían las voces de los colonos y sirvientes y sólo quedaría el silencio y los ecos de tiempos mejores. Voy a levantarme un rato. ¡Uff! Casi no me sostienen las piernas. Cómo estorban el paso de un enfermo estos pesados y viejos muebles: alacenas, armarios, mesas, sillas frailunas, de castaño, nogal y roble. Puertas y cajones que se abren y cierran desde hace más de dos siglos. ¿Qué será de vosotros? ¿Os repartirán los codiciosos herederos? ¿O serán los propios vecinos, cuando el tejado no resista más heladas y nieves y la casa quede abierta al saqueo? A través de los cristales empañados de la ventana veo el patio de la casa: Eulalia apila astillas de roble delante de la puerta; Pedro, el fiel criado para todo, revisa las ruedas del 46 de 56
- 47. auto aparcado bajo la gran panera, ignorando que este ha sido mi último viaje y que nunca más utilizaré el enorme Cadillac negro. Cuando salimos de Madrid, hará unos quince días, yo sabía que me marchaba para morir, pero no lo dije a nadie: ni a la criada que cuida de mi piso en el barrio de Salamanca, ni a los ayudantes y pasantes del despacho, ni a Ramonita, mi fiel compañera en estos últimos años. Hubo varias mujeres en mi vida. Una fue mi esposa Elena. Hace años que no tengo noticias suyas, apenas sale de San Sebastián. Nuestro matrimonio fue un apaño entre dos familias deseosas de emparentar. Ella, hija de militares y rentistas castellanos, nunca encajó bien con mi carácter, con Asturias ni mucho menos con el pueblo. Para colmo, no pudo darme un heredero para mi solar y aunque siempre mantuvimos una relación educada y respetuosa, pronto comenzamos a distanciarnos, a dormir en diferentes camas y habitaciones, hasta que decidimos separarnos de forma civilizada y discreta, cuando ya habían fallecido nuestros respectivos padres, a los que ahorramos este disgusto. Para entonces yo había vuelto a las licenciosas costumbres de mis tiempos universitarios, cuando frecuentaba los burdeles y cafés - cantantes de la capital. En Penasca se hicieron famosas mis frecuentes juergas con actrices, coristas y cupletistas a las que invitaba a pasar unos días en la casona, para escándalo de las beatas y el cura del pueblo. A mi no me preocupaban los comentarios porque yo era el amo y eso bastaba. No hubo por estos lares alcalde, cura, empresario o guardia que osara contradecirme o levantarme la voz. Al hilo de esto recuerdo una anécdota graciosa. Hará unos veinte años había un criado en esta casa llamado Matías, que un día de mercado se emborrachó y empezó a dar vivas a Rusia y mueras al ejército en plena plaza de la Villa. Los guardias le dieron una soberana paliza y lo encerraron en el calabozo. Enseguida se enteró Eulalia de lo sucedido y no tardó en avisarme a Madrid. Furioso por el trato sufrido por un sirviente de mi casa, 47 de 56
- 48. avisé al cuartel de la Villa dando la estricta orden de que se liberase a Matías antes de mi inminente llegada a Penasca. Mientras hablaba por teléfono imaginaba los temblorosos bigotes de los guardias. Ni que decir tiene que cuando entré por el portón de mi casona ya estaba allí esperando el agradecido Matías. Hay que saber mandar, poner a los subordinados en su lugar, pero siempre justamente, apoyando a los honrados frente a los aduladores, avariciosos, calumniadores, envidiosos y mentirosos. De mi difunto padre herede este sentido de la justicia y la sociabilidad, por eso nunca rehuí compartir un vaso de vino, una partida de cartas, una velada de canciones y chistes con las sencillas gentes que me rodeaban, porque conocía bien sus mentes, similares a las de sus ancestros, y sabía que en ellas no había espacio para el cinismo, la falsedad, la hipocresía, el odio, la traición. A quien pecaba de esto procuré mantenerlo alejado de mi vida. Ejemplo de este tipo de personas que siempre admiré era un ama que cuidaba de otra casona que poseíamos en Sotillo, cerca de la Pola. La buena mujer nos había visto unas pocas veces de niños, así que cierto día en que Eladio y yo, ya adultos, nos acercamos a caballo a visitar el lugar, no nos reconoció. Nosotros, cual despistados viajeros, le rogamos que nos diese alojamiento y cena por aquella noche, a lo que accedió amablemente sirviéndonos un sabroso pote de berzas. Empezamos a conversar y en una de estas le preguntamos con toda la intención "de quien era aquella hermosa casa", a lo que nos respondió que pertenecía "a unos señores de Penasca muy buenos, pero que tenían un par de hijos que eran los más golfos y vagos de todo aquel contorno". No recuerdo haberme reído nunca tanto como aquella noche, tal es así que en el camino de vuelta mi hermano y yo seguíamos comentando el asunto a carcajada limpia. No desvelamos nuestra identidad a la buena mujer que por supuesto no recibió castigo alguno porque sus palabras carecían de maldad, le salían tal y como lo sentía. Como debe ser, sin falsedad ni fingimiento. ¡Qué poca gente queda ya así! 48 de 56